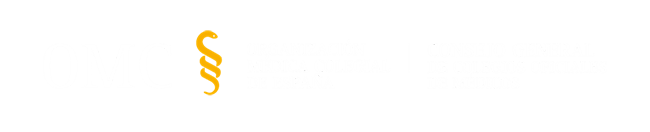La conferencia de clausura de las X Jornadas Nacionales de Comisiones Deontológicas de Colegios Oficiales de Médicos de España corrió a cargo del doctor Gonzalo Herranz, profesor honorario de Ética Médica de la Universidad de Navarra, y todo un referente de la ética y deontología en la profesión médica. El profesor Herranz, al que se le brindó un homenaje en estas jornadas, disertó sobre la “Importancia de la Deontología en la actividad profesional del médico” de la que resaltó, en especial, el deber de veracidad de los profesionales que lleva implícito el confesar los errores y pedir perdón a los pacientes por los mismos. Por su interés «MedicosyPacientes» la publica íntegramente
Badajoz, 22 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)
Conferencia del Doctor Gonzalo Herranz, profesor honorario de Ética Médica de la Universidad de Navarra, en las X Jornadas Nacionales de Comisiones Deontológicas de Colegios Oficiales de Médicos de España, celebradas en Badajoz
IMPORTANCIA DE LA DEONTOLOGÍA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Saludos y agradecimientos, al Dr. Pedro Hidalgo y al Comité Organizador de estas Jornadas, lo mismo que al Dr. Mariano Casado y al Comité Científico. Igualmente al Dr. Marcos Gómez y a la Comisión Central de Deontología, y al Dr. Juan José Rodríguez Sendin.
Los temas de la charla me los ofreció el Dr. Jacinto Bátiz. Le pregunté qué puntos estimaba él, desde su cualificado observatorio de Secretario de la CCD, que sería bueno que yo tratara aquí hoy. Y su respuesta, muy pronta y precisa, fue que le gustaría oírme hablar de (leo de su correo):
1. Lo que debe suponer el CDM/GEM para el médico del siglo XXI.
2. La importancia de cumplirlo: el papel de los colegios en la observancia de su cumplimiento.
3. Para poder cumplirlo, hay que conocerlo (el papel de las CDC en su pedagogía).
4. Mi valoración del actual Código de 2011.
Pasemos sin más al primer asunto.
I. Lo que debe suponer el CDM/GEM para el médico del siglo XXI.
Curados ya de la fiebre del nuevo milenio, convendrá dar al tema una dimensión temporal más modesta: digamos, en vez de siglo XXI, futuro inmediato, el decenio en que podrá estar en vigor el Código 2011. Nos valdrá más movernos en la modesta dimensión de las conjeturas razonables, que en la de las prospecciones arbitrarias.
Pues bien: me gustaría que se cumplieran las esperanzas de la CCD: que el nuevo Código provocara el deseado cambio en la actitud de los médicos hacia la deontología. Conocemos – he hablado alguna vez de eso – las diferentes actitudes (aceptación, ignorancia benigna, escepticismo, rechazo) que los médicos adoptan ante el Código. De ellas, son injustas las que van del rechazo a la ignorancia benigna. ¿Conseguirá el nuevo Código cambiarlas?
La publicación de un nuevo Código debería, como mínimo, despertar el interés de los colegiados e incitarles a leerlo críticamente y formarse de él un juicio fundado. Es un deber: el médico ha de actualizar sus conocimientos profesionales, y el código forma parte de esos conocimientos: es profesional, es ética profesional. Ignorarlo es una falta de profesionalidad. El Código debería ser por derecho propio materia de la validación periódica de la competencia profesional.
Idealmente, el Código tendría que haber despertado ya un interés vivo entre los colegiados, ser tema de conversación habitual en hospitales y ambulatorios, estar hasta en la sopa. Que ese ideal parezca lejano no significa que sea inalcanzable. Significa que las CDC tienen por delante un gran desafío. Pero, ¿cómo hacer frente a él?
Por fortuna, en ese reto la deontología no está sola. Los pacientes serán cada vez más nuestros aliados en la incentivación de la ética médica. Porque, en el futuro inmediato, pase lo que pase en lo socioeconómico, los pacientes irán al médico cada vez mejor informados de los males que les afectan y, en lo que hoy nos concierne, más conocedores de sus derechos y más sensibles a la conducta profesional de sus médicos.
En los países que nos preceden en la evolución social de la ética médica, crece la literatura sobre “ética médica para pacientes”. Son libros de títulos muy orientadores: “Introducción a la ética médica: los intereses del paciente lo primero”; “Ética médica. Un planteamiento centrado en el paciente”; “Hablando con pacientes y familias sobre los errores de los médicos: una guía para la educación y la práctica”. No son escritos incendiarios, como los de la corriente radical de la “medicina para el pueblo” de los años 60, sino obras de profesores que hablan al público de profesionalidad, de los deberes de los médicos; y les dicen que la relación médico/paciente es esencialmente una relación ética entre adultos morales que se respetan, se informan y de mutuo acuerdo deciden. Hablan de la necesidad de la “historia ética”, de que médico y paciente se den a conocer uno al otro en la medida necesaria para actuar como agentes morales.
Volvamos a España: aquí, estos días, ha surgido la iniciativa “¿Sabías que…? mediante la que los Colegios irán colocando los artículos del Código en las redes sociales. En pocos años, los pacientes conocerán el Código, lo consultarán cada vez más, lo estudiarán con interés, pues su contenido les atañe directamente. De ordinario, estarán de acuerdo con lo que el Código dice; verán en él su carta de sus propios derechos. Y querrán que los médicos los respeten.
No será ya posible que los médicos sigan ignorando benignamente el Código; no podrán dejar para más adelante el enterarse de lo que el Código dice; tampoco les bastará tener una idea general, remota, del texto articulado. Habrán de adquirir el conocimiento suficiente para mantener una conversación con los pacientes, algunos muy enterados. Ocurrirá con la ética lo que ya ha empezado a ocurrir con los pacientes que navegan por Internet para enterarse de lo último sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad que padecen. Y los médicos, si no quieren hacer el ridículo ante sus pacientes, tendrán que saberse bien el Código.
Retomemos la pregunta del Dr. Bátiz, ¿que podrá suponer el código para los médicos en los próximos años? Será una herramienta imprescindible. Nadie duda hoy que profesionalidad implique mejorar, dar calidad al trabajo, mediante la educación continuada, hecha de estudio y autoevaluación. La validación periódica de la competencia se está convirtiendo en un gaje más del oficio. La carrera profesional depende de la calidad científica personal demostrada.
Y algo paralelo pasará con la ética. Dicen en Estados Unidos que la ética es rentable. Desde hace años, repito que los centros sanitarios, hospitales o no, deberían desarrollar cada uno su personalidad ética, su propio estilo, su modo de cuidar las cosas, de tratar a las personas. La idea tarda en abrirse paso, pero se impondrá. Los médicos sensibles a la inspiración de la deontología irán traduciendo el Código, aplicándolo al propio entorno. Las relaciones del médico con sus pacientes cobrarán en cada centro sanitario un acento ético particular. ¿Cómo, por ejemplo, se cumple aquí o ahí al lado el artículo 8.1 del Código: esto es, qué hacen unos u otros por cuidar el trato (la actitud, el lenguaje, las formas, la imagen) para favorecer la plena confianza del paciente? Cada hospital debería planteárselo libremente y responder con originalidad. Adaptar la ética del Código 2011 a las peculiaridades del hospital sería una tarea muy apropiada para los comités de ética asistencial. Trabajo no les faltaría, empezando por el ‘Capítulo X. Trabajo en las Instituciones Sanitarias’.
Para cerrar esta primera parte, me gustaría concluir que no podemos esperar que el Código obre milagros. Está para inspirar y guiar la conducta profesional de los médicos. Éstos, con la ayuda de los pacientes, harán que las cosas vayan mejorando en pequeños incrementos, lo que no es poco: si eso durara, la suma total no será pequeña.
Pasemos al segundo tema propuesto por el Dr. Bátiz.
II. La importancia de cumplirlo: el papel de los colegios en la observancia de su cumplimiento.
Cumplir y hacer cumplir el Código: eso debería ser una pasión de los directivos, no un asunto marginal del que se habla en ocasiones. En el Orden del día de las Juntas directivas debería figurar el Art. 3 para recordar que uno de los objetivos primordiales de la OMC es la promoción y desarrollo de la Deontología profesional, que la OMC existe para difundir los preceptos del Código y velar por su cumplimiento.
Es una función primaria, propia, indelegable de los directivos. Ellos podrán pedir consejo y parecer experto a la Comisión de Deontología. Pero el seguimiento del ambiente ético, la promoción y desarrollo de la deontología, es responsabilidad de las Juntas directivas. En deontología, los directivos han de hilar fino.
¿Por qué? Porque, en general, el deterioro deontológico, como casi todo en esta vida, tiene comienzos pequeños. Si no se detectan sus primeras manifestaciones, o si, advertidas, se hace la vista gorda, las cosas tienden a ir a más. Sabemos, o nos han contado, por ejemplo, que la ruina ética de un colega pudo detenerse a tiempo y, por negligencia o mala tolerancia, nadie le echó una mano o lo hizo tarde. Eso puede también ocurrir a nivel colectivo. Se empieza tolerando un pequeño fraude, una negligencia menor, y se termina en una pandemia de abuso. En este momento, acaba de constituirse en el Bundestag un grupo de parlamentarios para proponer una modificación del Código Penal: que el fraude médico a las Cajas de Seguros pase de ser falta administrativa a delito.
A lo largo de los años hablé, en mis clases, de algo tomado de la vieja deontología francesa: que era función del Presidente de las Órdenes departamentales amonestar al colega cuando se detectaban las primeras señales de conducta desviada, para que no siguiera adelante por el camino erróneo. Había de hacer como el árbitro de boxeo que, al comenzar el último asalto, amistosamente recuerda a los púgiles que no se puede golpear por debajo del cinturón. Esa amonestación servía para recordar que hay una deontología preventiva, y que la deontología iba en serio.
Me gustaría proponer el abandono del engorroso procedimiento administrativo para la corrección de faltas leves, e instaurar en su lugar esa advertencia preventiva, amistosa, que, sin herir la reputación del colegiado ni dejar huellas en su expediente, le ayuda a rectificar su conducta, a que las cosas no pasen a mayores. Es ese, me parece, un aspecto básico de la confraternidad propio de los directivos: cumplir y hacer cumplir los preceptos del Código amablemente, persuasivamente, sin la violencia del expediente disciplinario. El Dr. Gómez Sancho ha hablado de la necesidad de una agenda de prevención, de evitar que las prácticas erróneas adquieran carácter epidémico.
Los Colegios, con el Código en la mano, tendrían que proponerse trasladar la deontología de lo excepcional-punitivo a lo ordinario-inspirador, y aprovechar los primeros errores, y también los primeros rumores, para dar doctrina, o recordarla con gracia, a los colegiados que la necesitaran. Los Colegios tienen ahí un gran campo para el ejercicio de su autoridad moral.
Otro campo para favorecer los Colegios la observancia del Código está en las facultades, en ir al encuentro de los estudiantes de Medicina. El Art. 44.6 es transparente: pesa sobre los directivos de la OMC el deber de que la docencia de la Ética y Deontología forme parte de la enseñanza de la Medicina. Ningún estudiante debería licenciarse sin conocer el Código. Las Facultades de Medicina han de enseñar el Código, lo mismo que enseñan Pediatría o Bioquímica. Si, lo que sería penoso, alguna Facultad lo omitiera, el correspondiente Colegio tendría que remediar esa carencia, y ofrecerse a suplirla. Si, de modo incomprensible, alguna cerrara sus puertas, el Colegio tendría que abrir las suyas a los estudiantes, porque la OMC tiene el serio deber/derecho moral de requerir el conocimiento previo del Código para conceder la Colegiación. No puede autorizar el ejercicio de la Medicina a un analfabeto en deontología.
En la Licenciatura, se ha de dar un curso de duración suficiente sobre el Código: y darlo con categoría, ganando el corazón de los estudiantes, ilusionándolos por la ética profesional: que sepan que no trabajarán en un desierto moral, sino en un hogar ético, con sus tradiciones, su orden, sus derechos, sus obligaciones fuertes. Los médicos jóvenes han de ser “fans” del Código. La incorporación del estudiante de último año como pre-colegiado no puede reducirse a un rito anual, mera ceremonia.
Los Colegios y las Facultades no pueden vivir de espaldas: han de colaborar. Pensemos que la demografía médica es muy cambiante. A ojo de buen cubero, en un decenio se renueva entre un cuarto y un tercio de la colegiación. En los próximos diez años, el tiempo del siglo XXI sobre el que estamos imaginando, se colegiarán alrededor de 60.000 nuevos médicos. Si llegan con el Código asimilado, podrían ser el fermento en la masa.
Ese es un argumento y una invitación fuerte a enseñar el Código; más aún: a enseñar a cumplirlo. El Código puede enseñarse bien como catálogo, bien como diálogo; esto es, como texto muerto y lista de mandatos impersonales, impuestos desde fuera; o como palabra viva, que, a la vez que le configura a uno como persona, le hace miembro de una comunidad moral de colegas. La deontología hace al candidato idóneo para la colegiación, para entrar en una sociedad de hombres libres que aman su ley, no como súbditos pasivos que no pueden salirse de la fila. La deontología no se manda: cada uno ha de incorporarla con estudio, con debate interior, formando su conciencia.
Pasemos ya al tema tercero sugerido por el Dr. Bátiz
III. Para poder cumplirlo, hay que conocerlo (el papel de las CDC en su pedagogía).
Las CDC tienen un papel múltiple en la pedagogía del Código. Podríamos reflexionar sobre muchos puntos, pero voy a limitarme a dos, pues me parecen prioritarios.
El primero se refiere a la Guía explicativa del Código de Deontología/Guía de ética Médica, en la que ya trabaja la Comisión Central. Quiero respaldar cordial y firmemente esa iniciativa. Publicar unos comentarios al código, artículo por artículo, es un proyecto educativo de interés superior. Opino, además, que es una obligación institucional hacerlos. Los colegiados los necesitan. Y los necesitan también muchas otras personas: pacientes, jueces, y administradores. Les vendrá muy bien ver cual y cómo es la interpretación auténtica y la riqueza del texto codificado.
En particular, esa empresa será un gran beneficio para los que la lleven a cabo. Por muchos esfuerzos que se hagan en busca de la precisión, los textos normativos son casi siempre susceptibles de interpretaciones diversas: de eso nace mucha jurisprudencia; y de eso viven muchos abogados. Entre los miembros de las mismas CDC, un mismo texto puede es de modo discrepante.
Hacer la Guía explicativa costará esfuerzo, pero merece la pena. Además, no faltan los lugares donde inspirarse: las Órdenes Médicas de Francia y de Italia han publicado sus comentarios oficiales. La AMA y la BMA han publicado extensos tratados de ética profesional. No seamos menos.
Deseo lo mejor a la Comisión Central en este trabajo. Y espero que sea una obra maestra de la pedagogía deontológica. Esa Guía explicativa es una deuda que la OMC tiene contraída con la colegiación y con los pacientes. Incluso me atrevo a afirmar, que sin ella el Código está incompleto. Trataré de mostrarlo con un par de ejemplos.
Primer ejemplo de artículo para clarificar. El artículo 5.1, eco de un artículo que persiste en el Código desde el ya lejano 1979, establece los deberes primordiales del médico: el respeto de la vida humana y de la dignidad de la persona, y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad. ¿Se trata de una simple enumeración de deberes de categoría paritaria? o, bien, ¿es una lista ordinal, de mayor a menor, en la que un deber se sobrepone al siguiente? El problema se aclara en parte por lo que dice el art. 5.3 (la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente). Pero el problema persiste y se agudiza en momentos, como el que vivimos, cuando la crisis económica pone tensas situaciones que antes estaban distendidas. Nuestros colegas del otro lado de los Pirineos, no tienen dudas: para ellos, la persona, es prioritaria. Dicen los Commentaires: “De entrada, el médico está al servicio del ‘individuo‘, antes de estar al servicio de la ’salud pública’. Los dos términos se siguen uno al otro, a menudo se asociarán y no conviene exagerar la distinción. Su orden, sin embargo, no es indiferente. Esto es lo que distingue a Francia de otros países, en concreto de los de tradición británica. El médico tiene como misión cuidar de una persona antes que defender la salud pública”.
Nosotros, ¿de qué lado nos ponemos? El artículo 5.1 merece un comentario luminoso, que se proyecte sobre puntos de tanto relieve ético como la libertad de prescripción, la cooperación con las restricciones justificadas del gasto sanitario, los eventuales conflictos entre los principios de justicia y autonomía de las personas, la contención de las pandemias, y tantos otros.
El segundo ejemplo. Dice el artículo 8. 1. “El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su conducta para favorecer la plena confianza del paciente”. No hay que esforzarse mucho para ponderar el valor de la actitud amable, el lenguaje correcto y comprensible, el trato educado, y el arreglo del atuendo. Eso es lo que espera el paciente de su médico. Pero, ¿qué quiere decir, mejor, qué han querido decir los redactores del Código cuando escribieron: “el médico debe cuidar […], en general, su conducta, para favorecer la plena confianza del paciente”? El artículo puede interpretarse de modo restrictivo: la conducta a cuidar se refiere sólo al tiempo real en que transcurre el encuentro profesional; fuera del tiempo dedicado al trabajo profesional, el médico puede seguir la conducta que le dicte su albedrío.
Puede interpretarse también en sentido amplio: el médico, si quiere ganar la confianza de sus pacientes, no puede llevar una vida desarreglada o corrupta. Hay conductas en que no puede incurrir: negocios sucios, conducir embriagado, consumir drogas, o llevar un estilo de vida atropellado. El Art. 11 del Código de 1979 decía “El médico debe abstenerse, incluso fuera del ejercicio de su profesión, de cualquier acto que pueda afectar al honor y dignidad de la misma”. Ese artículo desapareció de nuestro código en 1990. Pero otros países sigue firme: en el art. 1 del Código belga y en el art. 3 del Código francés.
Queda claro que la interpretación auténtica del Código es una necesidad. Será, además, el instrumento pedagógico más potente de la CCD.
La cuarta y última cuestión planteada por el Dr. Bátiz.
IV. Mi valoración del actual Código de 2011
El Código de 2011 ha cosechado muchos elogios: yo no le denegué los míos y no retracto ninguno. Si alguien está interesado en leerlos, puede en la página del Consejo General, en Internet, en el núm. 19 de la revista OMC, dedicada en gran parte a celebrar la publicación del Código.
Pienso, sin embargo, que la valoración más genuina del Código ha de esperar a ver cómo responde ante los estreses de lo cotidiano, a como se le hace valer.
Siempre cabe hacer algunas puntualizaciones. Voy a limitarme a dos.
1. La primera es una especie de trabalenguas: cómo valoro la valoración que del Código han hecho los Colegios. Diré, porque aquí puedo decirlo, que no estoy contento con el trato que algunos, bastantes, Colegios han dado al Código. Quiero hacerles una cordial reprimenda e incitarles a valorar el Código con obras, a tomar más en serio el Código en nuestra propia casa. Pasado diez meses desde que el Código entró en vigor, la pregunta que hay que hacerse en el contexto del ya citado Artículo 3, dice así: ¿Dedican los Colegios una atención preferente a difundir los preceptos del Código? ¿Lo hacen, al menos, fácilmente accesible a todos?
En principio, parece que sí. Me han dicho que a todos los colegiados, desde todos los Colegios, se les ha enviado un ejemplar del Código, muy dignamente presentado. ¡Ojalá los colegiados lo conserven y lo tengan al alcance de la mano, que no lo abandonaran entre las publicaciones pendientes de echarles un vistazo antes de desecharlas! Me gustaría más todavía que la copia del Código de algunos colegiados mostrara ya signos de uso intenso: un cuadernillo desprendido, esquinas dobladas, anotaciones al margen.
¿Ocurre así? No lo sé. No puedo ir por ahí, pidiendo a cada colegiado que me enseñe su copia del código. Pensé, sin embargo, que alguna información podría obtenerse visitando las páginas de Internet de los Colegios Provinciales de Médicos. Dediqué un largo rato a comprobar si los Colegios habían incluido en su página de Internet la versión del nuevo Código, dónde la habían colocado y si estaba, o no, al alcance del público general. Los datos que siguen, aunque sin refinar, dan una orientación suficiente sobre el particular. Pude obtener datos de 47 Colegios (uno no tiene página en la red; y, el pasado día 14, la página de cuatro estaba cerrada o no respondía). El Código de 2011, en la versión virtual de la OMC, aparecía en la página de 25 Colegios (4 de ellos incluían además la edición ya derogada de 1999); La versión de 1999 era la única ofrecida por nueve Colegios. No fui capaz de localizar ninguna versión del Código en la página de once Colegios. Finalmente, dos Colegios ofrecían su propio código, pero no el de la OMC. Los resultados son buenos, pero dan que pensar.
Sabemos que la difusión del código es una preocupación de la Permanente del Consejo, que el Dr. Rodríguez Sendín, en un esfuerzo admirable, ha visitado ya muchos Colegios para provocar el conocimiento y aprecio del nuevo Código. Y lo mismo han hecho algunos miembros de la CCD. En Médicos y Pacientes pude obtener una lista, sospecho que incompleta, de los Colegios visitados para la promoción del Código. Me pregunté ¿habrán tenido eficacia estas visitas? Y la respuesta, alentadora, es que sí. Todos los colegios visitados, excepto uno, habían instalado el Código de 2011 en su página.
Los Colegios que todavía no lo han hecho deberán insertar sin tardanza el texto del Código de 2011 en sus páginas de Internet, para cumplir lo prescrito en el Artículo 3. Las páginas de los Colegios en la red podrán ser más o menos visitadas, pero la gente que las visita (público y colegiados) se hace una idea de lo que el Colegio es y representa por lo que ven en ella.
2. La segunda valoración es sobre un asunto más sustantivo: el papel innovador del nuevo Código. Me fijaré en un punto específico: el deber de veracidad. Para mí, ha sido una alegría grande verlo explícitamente formulado por vez primera en nuestra deontología. (Dicho entre paréntesis, figuraba en el borrador del Código de 1990, pero, desgraciadamente, fue retirado por la Comisión de Redacción: sólo sobrevivió entonces el deber de veracidad en la certificación médica).
El Código actual reitera el deber de veracidad en la certificación (art. 20.1), pero lo trata y desarrolla específicamente en otros dos artículos: en el 15.1, que nos dice: “El médico informará al paciente de forma comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia”; y en el 17.1 que prescribe: “El médico deberá asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones y errores, ofreciendo una explicación clara, honrada, constructiva y adecuada”. Me parece que aquí “honrada” es un anglicismo por sincera, verdadera.
Sobre todo, la veracidad aparece también en el Preámbulo del nuevo Código, esa breve sección inicial, que muchos se saltan y, por eso, la ignoran. Pero, el preámbulo es parte muy importante en los documentos normativos, que revela las intenciones, objetivos, y fundamentos que los autores tenían en mente a la hora de promulgar sus leyes, códigos o declaraciones. Como ha señalado el Dr. Rodríguez Sendín, el Preámbulo resume el compromiso que la OMC anuda con la sociedad.
Conviene leerlo, pues, con calma, meditadamente. Su segunda parte enumera, en tres breves párrafos, las actitudes, responsabilidades y compromisos básicos de la profesión médica: el fomento del altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad, la empatía, el estudio, la autoevaluación y la autorregulación. De esta última nos dice que ha de ejercerse mediante la transparencia, la aceptación y corrección de errores y conductas inadecuadas y la correcta gestión de los conflictos.
El conjunto formado por el Preámbulo y los artículos 15.1 y 17.1 es muy fuerte, porque los principios de veracidad, de transparencia y de aceptación y corrección del error contrastan duramente con el ethos dominante en la sociedad de hoy, un ethos de opacidad y ocultación. La deontología institucional asume así unas responsabilidades desusadas. Con el Código de 2011, los médicos aceptan ante la sociedad el desafío, el deber, de ser veraces, de confesar sus errores, de pedir perdón por ellos, de poner empeño firme en evitar que vuelvan a producirse.
Es una novedad que va contracorriente. Hasta ahora, lo usual era ocultar el error para evitar complicaciones judiciales o no empañar el propio prestigio. Ahora, los médicos han de desoír los consejos de sus abogados que les instan al silencio, la restricción mental, la mentira a medias, la negación del error cometido.
Y es novedad, porque es la primera norma que impone el deber de veracidad como un deber personal. La ley 41/2002, obliga a pacientes o usuarios a facilitar personalmente, de manera leal y verdadera, los datos sobre su estado físico o sobre su salud (art. 2.5). Pero establece que la información clínica que “forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera” sin aludir a nadie (art. 4.2); e, impersonalmente, describe por dos veces, en el art. 15, la historia clínica como un repositorio de “conocimiento veraz y actualizado del estado de salud” No hay en la Ley 41/2002 un mandato personal, directo, expreso de veracidad dirigido al médico que informa a su paciente.
Indudablemente, será muy costoso cambiar la actitud de ocultación o negación de errores que ha dominado hasta ahora. Y será también muy arduo aplacar la sed de resarcimiento por errores médicos. Pero a esas actitudes negativas, en la profesión y en la sociedad, habrá que oponer una enseñanza tenaz, una pedagogía positiva, dirigida a médicos y pacientes acerca de la dignidad moral de pedir perdón y de perdonar, de reconocer el error y enmendarlo.
Errar es humano. Pero confesar el error es todavía más humano. Y puede ser hermoso. Del pequeño manual “Cuando las cosas salen mal. Cómo responder a los eventos adversos. Una declaración consensuada de los Hospitales de Harvard, de marzo de 2006”, transcribo un modelo de como comunicar un error al paciente.
Dice el médico: “Permítame decirle lo que ha pasado. Le hemos administrado un medicamento equivocado. Le hemos puesto carboplatino, un fármaco para quimioterapia del cáncer, en lugar de pamidronato, que era lo que usted tenía que haber recibido para su enfermedad. Quiero explicarle lo que este error puede significar para su salud.
Pero antes quiero pedirle perdón. Como comprenderá, estoy muy dolido. Eso no tenía que haber sucedido. En este momento, no sé exactamente por qué pasó, pero vamos entre todos a averiguarlo y a hacer lo posible para que no vuelva a suceder otra vez. Le diremos lo que sepamos tan pronto como se hayan aclarado las cosas, pero podemos tardar algo en llegar al fondo del asunto. Sepa que, de verdad, siento mucho lo que ha pasado.
¿Qué le puede suceder a usted? La dosis de carboplatino que usted recibió es sólo una fracción de la dosis ordinaria, por lo que no es probable que la cantidad que le pusimos vaya a tener consecuencias adversas. Sin embargo, queremos seguir de cerca su evolución en los próximos días.
Sigue una explicación de los síntomas que pueden manifestarse en los pacientes que reciben la dosis completa de carboplatino; de los análisis que convendrá practicar, del tratamiento de las complicaciones, y de la necesidad de que vuelva a consulta dentro de dos días para comprobar su estado de salud.
Hasta aquí, el ejemplo, que nos debería conmover: nos muestra que la deontología es humanamente hermosa. Y el momento de poner fin a mi charla.
Como se ve, mi valoración del Código de 2011 es esperanzada. Tiene grandes aciertos. Sobre todo, el Código tiene grandes posibilidades, a condición de que las Directivas y las CDC no lo dejen vegetar y decaer en letra muerta, a que lo con el ejemplo. Un gran futuro. Creo que tiene también algunos puntos flacos. Eso pasa en todo lo humano, por mucho cuidado que se ponga: también en Deontología es posible quedarse cortos o pasarse. Mientras aprendamos de los errores (que es no esconderlos, sino ponerlos a la luz del día, analizarlos y sacar de ellos consecuencias), las cosas marcharán.
En el libro de Richard Colgan, “Consejos a un médico joven. Sobre el arte de la medicina”, se recoge el siguiente diálogo:
Médico joven, lleno de asombro: ¿Cómo ha conseguido usted adquirir tan buen juicio?
Médico senior: “A fuerza de ganar experiencia”
(Una pausa larga)
Médico joven: ¿Y como ganó usted esa experiencia?
Médico senior: “A fuerza de cometer errores y de aprender de ellos”.
Así sea.
Muchas gracias por vuestra atención.