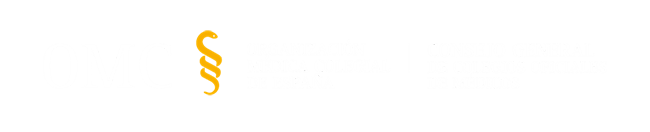Se cumple el II Centenario del nacimiento de Charles Darwin, cuya obra sirvió para explicar que la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a la largo de las sucesivas generaciones
Madrid, 6 de noviembre 2009 (medicosypacientes.com)
Coincidiendo con la celebración del II Centenario del nacimiento de Charles Darwin, la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) ha querido homenajear la figura de este ilustre científico-naturalista. En el marco de esta sesión conmemorativa, el profesor titular de Zoología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Fernando Pardos Martínez, ha analizado en su conferencia ?El origen del Origen. Cómo se gestó el origen de las especies? las circunstancias que rodearon la escritura y publicación en 1859 de la obra fundamental de Darwin El origen de las especies, en la que se estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a la largo de las sucesivas generaciones.
?El siglo XIX?, ha explicado el profesor Pardos, ?es el siglo de Darwin, ya que nace en 1809 y muere en 1882. Su importancia radica en el establecimiento de las reglas por las que se rige el mundo de los seres vivos. De la misma manera que un siglo antes lo hizo Newton con la Ley de la Gravedad y el mundo material. La trascendencia de sus investigaciones y de su obra no sólo afectó al conocimiento científico sino a toda la vida humana, e incluso al ámbito de la cultura. Se puede decir que hay un antes y un después de Darwin y del Origen de las Especies?.
Alfred Russel Wallace, el gran olvidado
En la actualidad, los descubrimientos científicos de este naturalista inglés siguen constituyendo las bases de la Biología como ciencia, ya que suponen una explicación lógica que recogen las observaciones sobre la diversidad de la vida. ?Para la mayoría de la gente?, comentó el profesor Pardos, ?el autor de la teoría de la selección natural es Charles Darwin. Pocas veces se hace mención del papel que tuvo en esta historia Alfred Russell Wallace, otro naturalista británico muy distinto del propio Darwin, que alcanzó el concepto de selección natural, independientemente de los estudios de este y sin saber nada sobre ellos?.
Alfred Russell Wallace fue el autor de un artículo en el que defendía el hecho de la evolución, aunque sin atribuirle una causa, y el cual tenía numerosas similitudes con los pensamientos de Darwin. ?Cuando Darwin se encontraba a la mitad de escribir un gran tratado sobre la evolución, en junio de 1858?, señaló este experto en su conferencia, ?recibió una carta de Alfred R. Wallace. En la misma, le adjuntaba un manuscrito para ser revisado en el que defendía la evolución por selección natural. Darwin envío el texto a su editor, mostrándole su sorpresa por la extraordinaria coincidencia con sus teorías. Ese mismo año, ambos científicos compartieron sus descubrimientos y los presentaron a la Sociedad Linneana de Londres. Un año más tarde, Darwin, apremiado por su círculo de colegas y empujado por su editor, publicó su obra El Origen de las Especies, en la que explicaba su teoría basada en numerosas observaciones de la naturaleza y en gran cantidad de datos experimentales?.
Aplicación de la teoría de la evolución a los órganos fotorreceptores
La segunda sesión de la jornada dedicada a Darwin en la RANM estuvo a cargo del profesor Benjamín Fernández Ruiz, catedrático de Biología Celular de la UCM, que analizó la importancia de la teoría de la evolución a menor escala. En su conferencia ?Evolución de los órganos fotorreceptores? analizó el origen de la visión. Tal y como comentó este experto durante su intervención, ?sería muy interesante conocer cuándo fue la primera vez que los primeros y humildes órganos fotorreceptores facilitaron la visión a los primeros animales y cómo pudieron contemplar por primera vez el mundo?.
Los orígenes de la visión hay que buscarlos en la capacidad fotosensible de algunas células. ?Muchos organismos unicelulares?, explicó el profesor Fernández Ruiz, ?pueden ubicarse espacialmente gracias a que son sensibles a la luz. Esta sencilla distinción entre luz y oscuridad fue el primer paso en la evolución del ojo. La teoría de selección natural favoreció a aquellos organismos con capacidad fotosensible, ya que les permitiría moverse para conseguir alimento u ocultarse para salvarse de un posible depredador?.
La relación de Darwin con los órganos fotorreceptores podemos encontrarla también en El Origen de las Especies. Tal y como se recoge en la obra: «Parece absurdo de todo punto? suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferentes distancias, para admitir cantidad variable de luz y para la corrección de las aberraciones esférica y cromática, pudo haberse formado por selección natural. La razón me dice que sí se puede demostrar que existen muchas gradaciones, desde un ojo sencillo e imperfecto a un ojo completo y perfecto, siendo cada grado útil al animal que lo posea, ?si además el ojo alguna vez varía y las variaciones son hereditarias, ? y si estas variaciones son útiles a un animal en condiciones variables de la vida, entonces la dificultad de creer que un ojo perfecto y complejo pudo formarse por selección natural, aún cuando insuperable para nuestra imaginación, no tendría que considerarse como destructora de nuestra teoría?.
El profesor Fernández Ruiz concluyó su exposición subrayando que ?la evolución no sólo funciona a nivel de las especies, sino también en cada órgano en particular, en los tejidos que lo componen y en cada célula. La evolución total de una especie es el compendio de todos los cambios menores que sufre todo su organismo. En el caso del ojo, sabemos que no necesita ver lo mismo un gusano que un león o que un águila. Partiendo del origen común de este órgano en la célula fotorreceptora, la variación de cada uno es consecuencia de la adaptación y perfeccionamiento a sus necesidades concretas?.