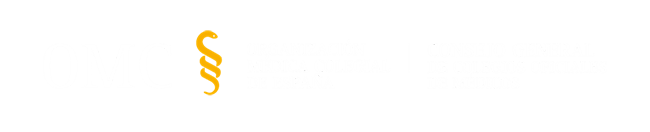En el homenaje rendido por la Organización Médica Colegial el pasado viernes, 6 de julio, al colectivo de Médicos Titulares, su presidente, el doctor Rodríguez Sendín, tomó como referencia un trabajo de 1987 del historiador médico e investigador el doctor Agustín Albarracín, presentado en un Congreso de Médicos Titulares celebrado en Madrid. «Pasado, presente y futuro del Médico Rural» es un retrato el drama de los médicos titulares del pasado, luchando a la par en los tres frentes del Estado, del Municipio y de los vecinos, contra el inútil resultado de la organización administrativa, la cruda realidad de su existencia profesional, y los estériles medios de su corporativismo defensivo
Madrid, 9 de julio 2012 (medicosypacientes.com)
En el homenaje rendido por la Organización Médica Colegial el pasado viernes, 6 de julio, al colectivo de Médicos Titulares, su presidente, el doctor Rodríguez Sendín, tomó como referencia un trabajo realizado y presentado en 1987 por el historiador médico e investigador el doctor Agustín Albarracín en un Congreso de Médicos Titulares celebrado en Madrid. Como explicó el presidente de la OMC, “en 1987, en un Congreso de Médicos Titulares, bajo mi presidencia, el doctor Albarracín Teulón, uno de los grandes historiadores médicos con los que hemos contado además de investigador, nos ayudó a escarbar en la historia de este colectivo que tanta importancia ha tenido no sólo para la Sanidad española, sino, incluso, para esta Organización». El doctor Rodríguez Sendín también se refirió al doctor Cortezo, creador de la Organización Médica Colegial y que fue, asimismo, «un impulsor a comienzos del siglo XIX del cuerpo de médicos titulares”.
“En los tiempos que corren -como lamentó el doctor Rodríguez Sendín- este colectivo cierra su andadura, algunos de nosotros formamos parte de esa última generación. Nos permitimos el lujo de ser el último puente de la historia pasada de la gran labor desarrollada por este colectivo”.
Como acuñara hace muchos arios el Prof. Laín Entralgo, la historia es «un recuerdo al servicio de una esperanza». “Pasado, presente y futuro del médico titular», no es sino la expresión resumida de ello, según explicaba el doctor Albarracín en el momento de presentar su ponencia. El trabajo en sí es un retrato el drama de los médicos titulares del pasado, luchando a la par en los tres frentes del Estado, del Municipio y de los vecinos, contra el inútil resultado de la organización administrativa, la cruda realidad de su existencia profesional, y los estériles medios de su corporativismo defensivo. En base a lo cual, la ponencia del doctor Albarracín me lleva a dividir mi exposición en tres apartados: «La legislación cambiante», «La realidad vivida» y «La lucha permanente”.
«PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL MÉDICO TITULAR», POR EL PROFESOR AGUSTÍN ALBARRACÍN (1922-2001)
Introducción
Pienso que el título de la conferencia con que tan amablemente se me invitó a participar en este Congreso Nacional de Médicos Titulares, no podía resultar más idóneo para un historiador de la medicina. En efecto, esta disciplina, como cualquiera otra de índole histórica, no debe de ser, siguiendo a Ortega, sino un entusiasta ensayo de resurrección: no por el mero placer de dar nueva vida a los muertos, o para alardear de erudición en un momento determinado, sino como servicio, en este caso a los médicos aquí reunidos, para que a través del conocimiento de su pasado puedan ilu- minar su presente y, sobre todo, proyectar su futuro. Como acuñara hace muchos arios el Prof. Laín Entralgo, la historia es un recuerdo al servicio de una esperanza. Y el título que me ofrecisteis, «Pasado, presente y futuro del médico titular», no es sino la expresión resumida de cuanto acabo de exponer. Mi participación esta tarde, pues, consistirá, única y exclusivamente, en mostraros ese pretérito, de tal modo que pueda hacer más clara su realidad actual —saber de dónde venimos y a dónde hemos llega- do— y permitir de este modo que, ya no yo, sino vosotros mismos, deis fundamento al panorama de ese ario 2000 que se apunta como referencia en vuestro programa. Todo lo cual significa que yo no puedo hacer otra cosa, modestamente, sino ensayar con entusiasmo —volvamos a la fórmula orteguiana— la resurrección del médico titular en el siglo XIX mostrando lo que en su vida, en su actividad y en su entorno sociopolítico y económico fue la medicina española en el medio rural, a lo largo de toda una centuria.
Para lo cual, si tuviera que titular periodísticamente el contenido de esta conferencia, apelaría de inmediato a tres ilustres nombres literarios: Kafka, García Márquez y Sartre. Con Kafka, tendría que recordar el absurdo y estéril mundo burocrático de El proceso o de El castillo. Con García Márquez, describiría el período entero como «Cien arios de soledad». Con Jean Paul Sartre, en fin, calificaría de «pasión inútil» la permanente actuación de aquellos médicos titulares que nos precedieron, frente a su situación y frente a su propia vida. Lo cual me lleva a dividir mi exposición en tres apartados: «La legislación cambiante», «La realidad vivida» y «La lucha permanente». Vengamos a ello.
I. La legislación cambiante
Desde que a mediados del siglo XIII Alfonso X promulgara su Fuero Real, la suerte de los médicos rurales estaba echada. En efecto, la Ley 1.a, en su Título 16, establecía que «Ningún home obre de física si no fuere antes aprobado por buen físico por los físicos de la villa do hubiere de obrar e por otorgamiento de los alcaldes». Quería ello decir que, desde entonces, su destino estaba sujeto, localmente, a la villa donde quería trabajar y al otorgamiento de su alcalde, quien le confería el título pertinente, dando nombre así a la entidad de médico titular.
Por lo que nos cuenta la historia, los problemas fueron mínimos a lo largo del Mundo Moderno —siglos XVI, XVII y XVIII—, dada la escasez de profesionales en toda España, que obligó casi siempre a la puesta del arte de curar en manos de empíricos sin formación, o a la apelación a los recursos de una medicina casera. Pero ya a mediados del siglo XVIII, concretamente el 14 de mayo de 1746, el Consejo Supremo de Castilla publicaba un Reglamento, en cuyo artículo 6.° se establecía que los pueblos efectuarían contratos de tres años a los médicos que en ellos se instalasen, renovables si la Junta de Veintena reconocía el mérito y buen comportamiento de los mismos. Fijémonos que, desde ahora, el destino de los médicos titulares está en manos, no sólo del alcalde sino también de los vecinos de la localidad.
Una profusa y confusa legislación —Ordenanzas de los Colegios de Cirugía, leyes de la Novísima Recopilación, Reales Ordenes de Fernando VII, Ley de Ayuntamientos de 1823— mantiene esta dependencia, sólo modificada por un reglamento general de las Academias de Medicina y Cirugía que, en 1830, establece que la elección de médicos titulares no sea efectuada por los Ayuntamientos sino por intermedio de la Junta Superior de Medicina y Cirugía, a través de oposición, así como que su separación de los pueblos no pueda ser efectuada sin causa probada y oyendo previamente a la Academia del distrito correspondiente. Como era de esperar, tal reglamento choca con la enemiga de los Ayuntamientos, reforzada en 1846 por disposiciones que ponen en mano de los Jefes políticos de cada provincia la autorización para la contrata de los médicos rurales.
Éstos piden, como es natural, la publicación de un Reglamento que acabe de una vez por todas con su indefensión. A tal efecto, la inteligente obra personal de Francisco Méndez Álvaro, apoyado desde las altas instancias por Mateo Seoane, cristaliza en 1854 en un Decreto que ofrece un arreglo de partidos médicos que colma todas las aspiraciones de los facultativos, si bien desata de inmediato las críticas de los políticos y las artimañas de los alcaldes que no desean el cambio. Pero nada de ello era preciso, porque apenas transcurridos tres meses de su publicación un movimiento revolucionario en el país acaba con la situación política establecida. Como va a acabar, poco después, con lo dispuesto al efecto en la Ley de Sanidad de 1855, otro cambio político; o con el Reglamento de 1864, situaciones análogas; o, finalmente, con un nuevo Reglamento más satisfactorio para todos, aprobado en julio de 1868, la Revolución de septiembre de ese mismo año.
A partir de ahora, la legislación revolucionaria concede mayor autonomía a los municipios y provincias y vuelve a afirmar la potestad de los ayuntamientos para el nombramiento y separación de sus empleados. Lo cual va a dar lugar a una polémica sobre la situación administrativa de los médicos titulares, que el gobierno considera funcionarios, en tanto que el Consejo de Estado dictamina que no son empleados asalariados sino que sus relaciones con los ayuntamientos nacen de un contrato libremente estipulado. Por fin, los médicos quedan una vez más al arbitrio de los alcaldes. Y ello se hace aún más patente en la I República, que en 1873 promulga un nuevo Reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos pobres, en el que se establece que el nombramiento de los titulares se hará por mayoría de votos entre el Ayuntamiento y los vecinos así como, y esto es lo más preocupante, que al concluir el compromiso de los facultativos municipales, el alcalde, los concejales y los vecinos remitirán a la Junta provincial de Sanidad un informe sobre el comportamiento, méritos y servicios especiales prestados por el facultativo durante el tiempo de su contrata, informe que se unirá a su expediente y será, por tanto, decisivo a la hora de intentar otra titular. Para bien de los médicos, este drástico Reglamento tampoco se cumple aunque tras la Restauración todo se mantenga igual, ya que la nueva Ley Municipal de 1877 tampoco mejora su situación de absoluta dependencia respecto al poder municipal.
Pero en 1886, va a suceder algo inaudito. Los políticos del momento van a establecer dos categorías de médicos titulares: aquellos que desempeñen plazas de titulares con una antigüedad de más de diez arios, en poblaciones cuyo número de vecinos exceda de cuatro mil —que no podrán ser separados de sus destinos sin expediente gubernativo y previa audiencia del propio interesado y de la Junta provincial de Sanidad—, y los que ejerzan en pueblos con menos de cuatro mil habitantes, que seguirán sujetos a las disposiciones hasta entonces vigentes y que suponen la permanencia de la opresiva situación establecida. Imaginemos la frustración de buena parte de nuestros médicos, el enfrentamiento que así nace, entre los propios profesionales y la des- esperanza de unos y otros, colmada cuando en 1891 otro nuevo Reglamento —el quinto del siglo, según mis cuentas— mantenga el descontento de todos y obligue, pronto lo veremos, a actuaciones corporativas en la capital del Reino.
Al fin, en 1904 aparece la famosa Instrucción de Sanidad, obra de Carlos María Cortezo, creando el Cuerpo de Médicos Titulares, que a la par ordena la práctica sanitaria en el medio rural y transforma a los médicos en funcionarios públicos, al atribuirles el cargo honorífico de Inspectores Municipales de Sanidad. Ese mismo año aparece el sexto reglamento del Cuerpo de Médicos Titulares, que incluye la clasificación de los partidos médicos y regula los derechos y deberes de los profesionales. De una parte, la situación arrastrada parece comenzar a mejorar, como lo atestigua el Reglamento de Sanidad de 1925, que refuerza todavía aún más la condición de inspectores de sanidad de los médicos titulares. Pero los problemas no han concluido: durante la II República los médicos rurales luchan por una mayor libertad frente a los poderes municipales, apoyados en las Constituyentes de 1931 por los doctores Sánchez Covisa y Juarros, que pretenden infructuosamente incorporar la sanidad municipal a la autoridad estatal. En 1933, otro Reglamento de los Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, que un ario más tarde cambia su denominación por el de Asociación del Cuerpo de Médicos Titulares. En 1935, con motivo de un Congreso Pro-Médicos celebrado en Zaragoza, se dice que el Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria debería denominarse Cuerpo de Esclavos al Servicio de los Caciques Rurales. Poco después, la Guerra Civil.
A lo largo de más de un siglo, ¡cuánto intento legislativo de reglamentación y ordenación de la asistencia rural de la medicina española! ¡Cuánta frustración! ¡Cuánto poso de desilusión, de desengaño y desesperanza arrastrados arios y arios! He creído conveniente, fatigando vuestra atención, pormenorizar esta aventura kafkiana en torno a una espiral sin fin que enmarca la inútil realidad de una legislación que dará lugar a la patética realidad de una existencia miserable, cuyo desarrollo constituye la segunda parte de mi intervención.
II. La realidad vivida
Porque no podemos quedarnos en la mera cáscara descriptiva de la estructura le- gal que ofrece marco a la asistencia sanitaria en la España rural del siglo XIX, así como a la existencia de sus protagonistas, los médicos titulares que fueron nuestros mayores. De ahí que debamos ahora hablar de la realidad de esa asistencia y de esta existencia, apoyándonos primordialmente en el testimonio de los propios médicos, sean los «teorizantes» que desde Madrid denunciaron tal realidad, sean los que desde los propios partidos «vivieron» su discurrir.
En 1819 publica Mateo Seoane una carta en las Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas, de la que resumo la siguiente descripción:
«Contratada por todas partes la salud de los españoles, no puede ver en derredor de sí más que partidos… Nadie ignora cómo se adquieren los partidos; los caprichos más ridículos, los compromisos más irracionales y a veces hasta las más degradantes preocupaciones presiden a la admisión de los facultativos en los pueblos. Y ¿qué diremos cuando la admisión sea por suerte, cómo sabes que fui elegido para la plaza que ocupo?».
«Considérese a un médico de partido que a estas penalidades inherentes al ejercicio de su profesión ve añadírsele un inmenso trabajo personal, producto las más veces de los caprichos más ridículos: considéresele hecho juguete de las pasiones más rastreras; juzgado por las más insignificantes apariencias y por jueces absolutamente nulos; …sujeto, o por mejor decir esclavizado al ciego capricho de un alcalde que puede comúnmente privarle de hasta que pise el campo que tiene a su vista; dotado con un honorario nunca correspondiente a lo ímprobo de sus tareas y poquísimas veces bien cobrado, y en fin mendigando siempre como una gracia ese mismo sueldo…: tal es la vida de un médico de partido; tal es, con muy pocas excepciones, la suerte que le espera al que se vio obligado a contratar su libertad y su decoro para adquirir una subsistencia precaria y miserable».
La conclusión del eminente sanitario no puede ser más pesimista:
«Desde el momento mismo en que el profesor… cedió su libertad por un sueldo, y se contrató explícitamente a sí mismo… esa autoridad… debió abusar y abusó efectivamente del pacto, y consideró como un criado suyo al que voluntariamente se había constituido su dependiente … causando la creencia, tan común en los pueblos, de que los facultativos no eran otra cosa que criados de la villa, semejantes a todos los demás criados, y sujetos a las mismas condiciones».
Esta denuncia lleva la fecha de 1819. Desde entonces, la legislación vigente, cambiante cada día, no podía mejorar las cosas. Dejemos hablar ahora a los propios médicos titulares de 1835:
«Cumplió el año y sale a cobrar: quién le manda esperar con intención de no pagar, cuál le echa en cara que no merece el corto estipendio, porque salió dejando al enfermo o porque se retrasó en la visita, otro que le pagará en leña, aquél le enviará garbanzos, y el rico ceñudo, mirándole con desdén, le negará el pago, porque oyó toser con poca atención al niño que se le acatarró o se le olvidó mirar la orina … Si el rico se descontenta, influye para que vaya otro médico, ofreciéndole y engañándole a la vez, alimentando la rivalidad entre los dos; el pueblo entero la fomenta para robarles sus honorarios y eludir el pago, éste se divide en bandos, y cuando salen por las calles a enganchar igualados, se oyen las indecorosas voces de Quién quiere médico bueno y barato.»
Veinte años más tarde, promulgada ya la Ley de Sanidad de 1855, El Siglo Médico ironiza sobre las encomiendas que las corporaciones municipales ofrecen a sus titulares:
«l.a Cobrar las igualas en especie, y de puerta en puerta, como si se pidiera para las ánimas benditas.
2.8 Visitar por la mañana y tarde a todos los enfermos, aunque no padezcan más que estornudos y sabañones.
3.8 Dar declaraciones e informes por el amor de Dios y la prosperidad de los curiales.
4.a Pedir licencia al tío Pedro para salir a pescar o a cazar gorriones. (El tío Pedro es el Alcalde).
5.a No comer ni dormir con tranquilidad, y acudir pronto al llamamiento de un vecino, pues para esto paga un celemín de centeno todos los años.
6.a Tener una opinión política tricolor, o tres opiniones distintas para vivir en paz con el cura, con el escribano y con el alcalde.»
No es extraño, pues, que poco después, en las mismas páginas del semanario médico, Carlos Mestre y Marzal publique una «jocoseria» con el título de «El médico ajustado por el pueblo», que concluye así:
«Si algún médico ves, anciano o mozo, que igualarse en un pueblo acaso quiera, no vaciles y arrójale en el pozo
que es preferible a que igualado muera.»
Bajo la superficie de esta literatura tragicocómica, late el eterno problema de la medicina rural, un problema cuya exposición cruda, sincera, en dolorida prosa, ocupa páginas y páginas de la prensa profesional del siglo, en denuncia permanente de dotaciones menguadas, de rencillas y falta de compañerismo, de arbitrariedad de los municipios, de actos de barbarie como levantar a un médico enfermo de la cama, y llevarlo en paños menores a la cabecera de un cliente, de atracos e insultos, de agresiones y amenazas… unido todo ello a la escasa sensibilidad social y política frente a los problemas de la medicina rural, que hacen decir a un diputado, cuando se discute la Ley de Sanidad, que en lugar de médicos y farmacéuticos en cada distrito, él pon- dría panaderos y carniceros, con la obligación de dar pan y carne a los desvalidos.
Pero al llegar a este punto, pienso que podría objetárseme que acudo a testimonios interesados de los propios médicos titulares, intentando siempre cargar con tintas negras e hiperbólicas la realidad de su situación. Por ello voy a terminar este apartado con unas nobles palabras de un eminente médico, político, catedrático y académico, el doctor Calvo y Martín, pronunciadas ante el Senado el ario 1902:
«Sería muy largo referir las angustias y amarguras que sufren los médicos titulares de los pueblos, y ahora que juega tanto la política, todavía más» Y al sugerirle el viz- conde de Campo Grande que se refiere a los gobernantes, aclara: «No; los alcaldes y caciques. Yo soy de pueblo, señor vizconde: pertenezco a una familia que era de las. más ricas y que ya ha desaparecido, y sé muy bien lo que sucede en los pueblos con los médicos, lo que sufren y los caprichos que tienen que aguantar. El médico de un pueblo no puede hacer dos visitas diarias a un labrador acomodado, sin tener enseguida que hacer tres al alcalde o parientes. Es preciso que los pueblos se eduquen, porque bastante lo necesitan en esta materia, y que tengan consideración a los profe- sores que les sirven, porque ésta es la verdad: servimos, y dignamente, pero servimos.»
Todo igual al concluir el siglo. Todo igual tras la creación del Cuerpo de Médicos Titulares, en 1904. Y en la Dictadura de Primo de Rivera. Y en la República de 1931. ¡Glorioso Cuerpo de Esclavos al Servicio de los Caciques Rurales, expresión de más de cien arios de soledad en la vida española!
III. La lucha permanente
Los diversos intentos de arreglos médicos que hemos referido y que como acabamos de ver no solucionan, antes agravan los problemas de la asistencia médica rural, tenían que acabar por la búsqueda de soluciones al margen de la legislación oficial. A partir de la muerte de Fernando VII van entrando en España aires renovados de libertad y comienzan a aparecer movimientos asociacionistas que, por lo que a los médicos se refiere, tienden en principio a la dignificación de la clase, en general, a la resolución de los problemas suscitados por la proliferación de títulos profesionales o a la consecución de cierta seguridad económica a la hora de la jubilación o de la muerte. Pero es evidente que ante la falta de respuesta a su situación, los médicos titulares acaben por pensar en la asociación que beneficie sus intereses preteridos y maltratados. En 1853 un periódico de Madrid lanza la idea de constituir un Comité Central para el arreglo de Partidos, que en principio es acogido con cierto escepticismo por revista tan prestigiosa y representativa como el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, que señala las discordias, rencillas y mezquinas pasiones que dividen a la clase médica cuando se trata de reorganizarla y conciliar sus pretensiones, necesidades y derechos. El arreglo de los titulares no podrá llevarse a cabo a través de asociaciones, se dice, sino por la influencia de los médicos de prestigio en Madrid. Todo queda igual, por el momento, a la espera de una solución «desde arriba», que no acaba de llegar.
Un médico de Almadén, Juan F. Gallego, propone entonces «una revolución médica», mediante la creación de una nueva asociación, La Emancipación Médica, que se constituye en Madrid en 1855, y que echa a caminar un año más tarde, con el nuevo nombre de La Alianza de las clases médicas. Unos cinco mil facultativos se inscriben en ella, llega a convocarse una asamblea nacional, pero una Real Orden suspende sus actividades, a la espera, dice, de la aprobación de sus Estatutos, presentados al Gobierno un año antes. Esta falta de apoyo oficial se mantiene años y años. Ante la postergación de la clase y las exigencias de los pueblos, un grupo de ilusos, viendo cerrados todos los caminos legales, viene en 1861 a caer en la pintoresca idea de fundar una asociación médica clandestina. Tan descabellado pensamiento, patrocinado por el alcalde de Sangarcía, en la provincia de Segovia, y dirigido por el médico Saturio Andrés, llega a contar con más de mil adeptos, agrupados bajo la denominación de Confederación Médica, y esparcidos por varias provincias, si bien el principal núcleo radica en la de Segovia. Se trata de sublevarse toda la confederación, en un día y hora dados, para romper las contratas e imponer su voluntad a los pueblos. De inmediato, se iniciará y organizará un alzamiento, citando para ello el día en que se sacudirá el yugo. Se piensa que, concitando los conmovidos ánimos mediante artículos, suplementos y proclamas, se logrará levantar el estandarte de la independencia profesional ante los absortos pueblos.
El Gobernador de Segovia toma cartas en el asunto. Pero ante la actitud desafiante de los implicados, se hace precisa una R.O. que procede contra los promotores y gentes de la Confederación Médica, sometiéndolos a la acción de los tribunales de justicia. Todo sigue siendo, por tanto, una pasión inútil. Se suceden los arreglos de 1864, 1868 y 1873, se establece la posibilidad de formar expedientes a los médicos, por parte de los vecinos, se vuelve a intentar en 1888 la creación de una Asociación de Facultativos Titulares y, por fin, la gran noticia. El 27 de septiembre de 1891 publica El Siglo Médico un largo artículo, bajo el título de El Congreso de los Médicos Titulares, en el que se propone la celebración en Madrid de un Congreso de Médicos de Partido. En efecto, es el momento en el que los médicos titulares muestran una vez más su disconformidad por el último Reglamento recién promulgado. y amparándose en la propuesta del periódico médico, responden al unísono. El día 1.° de diciembre de 1891 puede inaugurarse la reunión en la sede de la Academia Médico-Quirúrgica, con representantes —dos médicos y un farmacéutico por provincia— de treinta y nueve delegaciones y un total de más de un centenar de congresistas. Se trata. pues. del I Congreso Nacional de Médicos Titulares, si bien por su índole supone más bien una Asamblea representativa. La mesa es presidida por el médico Laureano García y García. y de momento la comisión encargada de proponer los medios para mejorar el estado de las clases en los partidos, presenta un proyecto de bases que abarca los siguientes puntos: inamovilidad, dotaciones fijas. pagadas por los Ayuntamientos pero garantizadas por el Estado, ingreso en el Cuerpo por oposición y por concurso, creación de una escala, provisión de vacantes por turnos de oposición, traslado, cesantía, concurso y antigüedad y concursos especiales de méritos extraordinarios, división de la península en regiones formadas por los distritos universitarios, permutas entre los titulares y creación, por último, de derechos pasivos por el Estado.
Las sesiones de este Congreso se prolongaron durante tres días, y a su conclusión se adoptaron por unanimidad una serie de importantes acuerdos, entre los que destaca la petición de creación de un Cuerpo de Médicos y Farmacéuticos dependientes de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, cuyos individuos fueran inamovibles y estuviesen encargados de los servicios benéfico-sanitarios municipales.
Como se ve, este Congreso de Médicos Titulares —en el que tomó parte muy activa y jugó papel decisivo el Dr. Cortezo, pronto Director General de Sanidad— va a suponer el núcleo fundamental de lo que será luego Reglamento del Cuerpo de Médicos Titulares aparecido en 1904. Inspirado en sus acuerdos, el propio Cortezo, a la sazón Senador del reino, anuncia al Ministro de la Gobernación, poco después, una interpelación sobre las determinaciones que el Gobierno piensa tomar en las reformas de las leyes sanitarias y del arreglo del personal facultativo de partidos. Otro médico político, el Dr. Calleja, da cuenta a los representantes de la prensa profesional de sus gestiones para el logro de un proyecto de ley concediendo derechos pasivos a los médicos titulares, para lo que cuenta, afirma, con el apoyo del Ministro y del Sub- secretario de la Gobernación. De otra parte, y también motivado por el Congreso de Titulares, surge el proyecto de crear una Asociación Médico-Farmacéutica Española, que pone de manifiesto que los médicos rurales constituyen el grupo profesional más coherente y entusiasta de cuantos forman la familia médica española, ya que se incorporan de momento ochenta y cinco asociaciones de partido y nueve provincias, presididas por el Dr. Calleja que es también Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y que logra, en el mes de julio del mismo ario, la adhesión de otras veintitrés juntas de partido y cinco provinciales nuevas. Pero no hay que hacerse ilusiones. Una vez más surgen la desgana, la indiferencia, las luchas intestinas y las rivalidades profesionales, y la Asociación, al igual que el entusiasmo despertado por el Congreso, se hunden pronto en el olvido. Será preciso que en los últimos días del mes de febrero de 1902 se reúna en Madrid la Asociación de la Prensa Médico-Farmacéutico-Veterinaria, para discutir la conveniencia de celebrar una nueva Asamblea de Médicos Titulares. Otra vez va a llevarse a cabo el proyecto, y el 15 de octubre de 1902 se inauguran en el Colegio de Médicos de Madrid las sesiones de la nueva Asamblea, sin que provincia ninguna deje de estar representada. Cinco días después se clausura este II Congreso Nacional, cuyos frutos principales van a ser la reivindicación de la inamovilidad de las titulares y la remuneración de los servicios prestados por los médicos a la Administración de Justicia, tema este último de candente actualidad al iniciarse el siglo. Se vuelve a resucitar la Asociación de Médicos Titulares y al concluir sus trabajos la Asamblea, representando el sentir de cinco mil médicos de partido, eleva una exposición al Ministro de la Gobernación, justificando su reunión en la dolorosa experiencia de más de medio siglo de ineficacia y esterilidad.
Concluye el año 1902. La clase médica ha realizado en él —escribe El Siglo Médico—, un acto que ha servido para elevar a las más altas esferas sus quejas por las desatenciones que sufre a todas horas y para pedir remedio a parte de sus males. La Asamblea de Médicos Titulares ha tenido gran resonancia y ha venido a refrescar las peticiones que hiciera la otra memorable Asamblea de 1891. Una vez más el eterno girar de la espiral, la lucha infructuosa, que se repetirá varias veces antes de la Guerra Civil del 36, bajo forma de pasión inútil.
Conclusión
A lo largo de esta conferencia he intentado mostrar un tanto atropelladamente el drama de los médicos titulares del pasado, luchando a la par en los tres frentes del Estado, del Municipio y de los vecinos, contra el inútil resultado de la organización administrativa, la cruda realidad de su existencia profesional, y los estériles medios de su corporativismo defensivo. Ante la necesidad, siempre reconocida por los propios médicos —es de justicia proclamarlo— de la prestación de un servicio asistencial a la inmensa mayoría del pueblo español, entonces radicada en el medio rural, piden una y otra vez la necesaria contrapartida de unos derechos siempre conculcados por la obra conjunta de los municipios, de los caciques, del propio Estado y de la misma sociedad, sorda a las mínimas solicitudes de aquellos médicos, nuestros antepasados, a los que este Congreso debe honrar agradecidamente. Conocimiento de lo que fue, para asentar lo que hoy es. ¿Qué nos dice a nosotros, médicos de los últimos decenios del siglo XX, ese pasado inmediato? Un leal examen de conciencia nos muestra, por lo pronto, la gran diferencia de un status social, si no satisfactorio, al menos a años luz de la miseria y de la descalificación social del de antaño. Algo más nos muestra, y basta ojear vuestro abultado programa de trabajo. Los médicos titulares no piden como entonces estabilidad, dotaciones fijas, formas idóneas de acceso al Cuerpo —pese a que sobre vosotros cierna aún el fantasma de la última convocatoria de 1981—, aunque por supuesto tampoco hoy estén satisfactoriamente logrados los anhelos en relación con muchos de estos puntos, y nunca acabe de desaparecer el peligro del kafkianismo legislativo. Hoy os reunís en el Hotel Eurobuilding de Madrid —lo cual no deja de ser satisfactoriamente constatado—, para ocuparos de problemas de la atención primaria de la salud, de la actualización y formación permanente del médico titular. Este es vuestro presente, al que la historia puede prestar un servicio esclarecedor, relativista, incitador y promotor de agradecimiento, como antes indicaba, a aquellos médicos titulares que por los pobres campos de la España del siglo XIX, a caballo y a pie hicieron posible con su sacrificio, su entusiasmo y su constancia su realidad actual.
Respecto al futuro que reza en el título de mi intervención, yo no soy político, ni sanitario, ni arbitrista. Creo que vosotros mismos, como al comienzo de mis palabras apunté, vais a comenzar a edificarlo estudiando las necesidades sanitarias para el año 2000, en el panorama de actuación del médico titular. Pero yo, que ni soy político, ni sanitario, ni arbitrista, quiero aportar mi granito de arena al tema, repitiendo ante vosotros, lo que tantas veces he dicho ante mis alumnos de último curso de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, algunos de los cuales quizá se encuentren esta tarde aquí. Ningún conocimiento científico, ninguna preocupación sanitaria, ningún proyecto de edificación de un futuro inmediato serán satisfactoriamente factibles, sin la permanente preocupación por la realidad, a la par social y personal, de ese objeto y sujeto de vuestro quehacer médico que es el hombre enfermo. Frente a la concepción decimonónica de la medicina como un quehacer científiconatural, a solas con un hombre del que se ignoraba, como diría Zubiri, su subjetualidad suprastante, esto es, su condición personal, la medicina del futuro, la medicina que por suerte o desgracia os va a tocar realizar, encarados ya a un nuevo siglo, no puede, no tiene, no debe de postergar ni olvidar jamás la irrenunciable condición humana, doblemente incardinada en la realidad social y personal de vuestro enfermo. Esta va a ser vuestra carga; esa va a ser a la vez, pienso vuestra grandeza.
BIBLIOGRAFIA
Para la elaboración de esta conferencia he utilizado mis publicaciones «Las asociaciones médicas en España durante el siglo XIX, Cuadernos de Historia de la Medicina Española, X:119-186, Salamanca 1971, y «La asistencia médica en la España rural durante el siglo XIX», en la misma revista, XIII:132-204, 1974. Me ha sido también de gran utilidad la Historia General de la Medicina Española, del profesor Luis S. Granjel, publicada en Salamanca entre los arios 1978 y 1986.
La Ponencia se puede descargar a pie de página