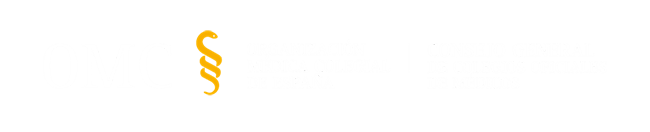La frecuencia de los procesos civiles contra los médicos es un indicador del cambio experimentado como consecuencia de la «cultura del bienestar» que no soporta el fracaso y olvida que la Medicina es una ciencia inexacta y que no todos los individuos reaccionan igual ante los tratamientos actualmente disponibles. El Dr. Alfonso Utrillas, del Hospital Universitario de Guadalajara, hace en el presente artículo una reflexión sobre la creciente judicialización de la medicina
Madrid, 30 de diciembre 2009 (medicosypacientes.com)
La Medicina es una ciencia inexacta, en la que inciden múltiples factores que pueden truncar el fin que se persigue; un fin que jamás podrá ser garantizado, máxime cuando no todos los pacientes reaccionan de igual manera ante los tratamientos disponibles.
En el presente artículo de opinión realizado para ?Médicos y Pacientes?, el doctor Alfonso Utrillas, especialista de Traumatología y Cirugía Ortopédica, del Hospital Universitario de Guadalajara, hace una reflexión sobre la creciente judicialización de la Medicina en nuestra sociedad y sus consecuencias.
JUDICIALIZACIÓN SANITARIA
La Medicina ha progresado considerablemente como ciencia en el último siglo (lejos queda ya el Código de Hammurabi, allá por el siglo XVII a.C., en el que se relataba que ?si un médico trataba a un hombre libre de una herida grave con la lanceta de bronce y hacía morir al hombre, se le cortaban las manos?), pero ha retrocedido como profesión, debido en parte a una ascendente reivindicación de derechos, a una excesiva regulación en el cumplimiento de los deberes, y al excesivo culto a las tecnologías. La Medicina es el arte de curar. Debe ser estudiada como ciencia, para ser ejercida como arte. Su ejercicio impone al profesional una especial diligencia, en atención a que es la salud – y en última instancia la vida de una persona – la que depende de su actuación y, por consiguiente, las consecuencias de su posible error culpable difícilmente pueden encontrar reparación a través de una compensación económica. Pero las continuas dificultades, los no muy altos emolumentos en relación con las horas de trabajo, la tensión del entorno, las dosis crecientes de agresividad en el ambiente, las difíciles relaciones interpersonales que trae consigo nuestra sociedad actual, y que se dejan sentir con más fuerza de la deseable en el interior de los centros hospitalarios, añadidos al escaso respeto que viene mostrando nuestra sociedad hacia el profesional de la medicina y al creciente aumento de demandas presentadas por los pacientes, suman demasiados obstáculos. Además, el indudable progreso de la medicina actual deja sentir su favorable influencia en el hombre de nuestra sociedad que, debido a ello, crea grandes expectativas de longevidad. Y puede llegar a confundir el derecho a la salud con el derecho a la vida, olvidándose de la fragilidad de la propia naturaleza humana.
La relación médico-paciente de antaño se basaba en la confianza, porque el paciente veía en el médico una persona especial, plena de conocimientos y de virtudes, dotada de grandes cualidades humanas, que justificaban ampliamente la gran confianza que en él depositaba. El paciente contemplaba al médico en un plano superior al suyo propio, y lo colocaba así en una situación de privilegio. El médico adoptaba una posición paternalista, y se creaba entre ambos una relación interpersonal de características muy especiales. Esta forma tradicional de ejercer la medicina hubo de cambiar al ritmo que lo hicieron las distintas estructuras sociales y, actualmente, la relación entre el médico y el paciente ya no asienta primariamente sobre una confianza íntima y personal, sino que la ayuda médica se convierte en un servicio contratado en el cual las dos partes suelen buscar ante todo su particular ventaja. Asistimos a la deshumanización del ejercicio médico, a la pérdida de esa atmósfera de confianza que otrora presidía las relaciones médico-paciente. Los pacientes han pasado a ser asegurados, consumidores de asistencias, pacientes impacientes, clientes, usuarios… por lo que hemos perdido gran parte de la esencia por la que todos, con gran ilusión, nos encaminamos a la facultad años atrás. Es la consecuencia de la llamada ?socialización de la medicina?.
De acuerdo con la normativa legal, de general aplicación, el médico está obligado a prever lo previsible y evitar lo evitable, hasta el punto en el que las posibles complicaciones puedan ser previsibles a través de su actuar diligente, pero nadie puede pedir responsabilidades al profesional de la medicina por aquellas complicaciones imprevisibles que pudieran alterar el curso de una intervención, cualquiera que fuese el desenlace de estas posibles complicaciones.
En la práctica pueden presentarse situaciones que motiven dudas razonables. Puede suceder que durante la realización de una intervención quirúrgica, previamente informada y consentida, se detecte algo diferente a aquello para lo que el paciente había dado su consentimiento. Éste sólo es válido para la intervención que el paciente ha autorizado en función del diagnóstico que los médicos le han dado a conocer. El médico no puede, porque no está autorizado por el paciente, adoptar una decisión clínica por cuenta propia y por ello, si comenzada la intervención quirúrgica percibe algo diferente a aquello sobre lo que informó al paciente, debe mostrarse prudente y evitar extender el consentimiento del interesado a un tratamiento que éste no había autorizado (salvo excepciones en caso de urgencia). El médico, en el desempeño de su actividad profesional, se ve obligado en muchos casos a trabajar con un margen de riesgos controlables y resolver las dificultades sobre el terreno, puesto que en Medicina nada es matemático ni preciso, y pueden surgir variedad de situaciones no previstas de antemano. De no hacerlo así, la medicina quedaría automáticamente paralizada en su progreso, con los consiguientes perjuicios para la sociedad a la que sirve. El paciente debe contraer por su parte la obligación de colaborar con el médico, cumpliendo el tratamiento prescrito, o siguiendo los consejos y advertencias al caso concreto. En pura teoría, el abandono del tratamiento prescrito exonera al médico de responsabilidad por los daños resultantes de esta desobediencia, responsabilizando al propio paciente del resultado dañoso.
Las reclamaciones por responsabilidad civil médico-sanitaria han experimentado un notorio crecimiento en la última década, al igual que ha sucedido con las demandas interpuestas frente a los profesionales en general. Hasta el último acto médico está judicializado. Se ha perdido la esencia. No parece que la posición que BENZO CANO pronosticó en el año 1944 haya sido desvirtuada por el paso del tiempo: «Si llegase el día en que los enfermos no curados de su mal pudieran, por este solo hecho, acudir a los tribunales para reclamar una indemnización de daños y perjuicios, nos encontraríamos con que los médicos industrializarían la carrera, y volviéndose positivistas, sólo atenderían los requerimientos que les hiciesen los enfermos en ciertas condiciones, que les garantizasen de las consecuencias-muchas veces inevitables-de un fracaso».
La frecuencia de los procesos civiles contra los médicos es un buen indicio de la mudanza operada en parte debida a la cultura del bienestar imperante en la sociedad actual (debido en parte a la proliferación del culto a la estética, la perfección, etc.), que conduce a soportar mal el fracaso y la no aceptación de la desventura. El médico ha de tener presentes las circunstancias personales del paciente concreto que va a ser sometido a la intervención médica y/o quirúrgica. Al concepto genérico lex artis, se le suma el adjetivo ad hoc, que individualiza y adapta el comportamiento médico a cada caso concreto. Pero no debemos olvidar que la Medicina es una ciencia inexacta, en la que inciden múltiples factores, endógenos y exógenos, que pueden hacer truncar el fin que se persigue, que jamás podrá ser garantizado, precisamente por su notorio componente aleatorio, algo que los pacientes solicitan con relativa frecuencia. No todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual (lo que hace que algunos de ellos, aún resultando eficaces para la generalidad, puedan no serlo para otros).
Según el Convenio de Bioética del Consejo de Europa, la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención, tiene derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas por la ley. Pero creo que la falta del éxito del acto médico no debe conducir necesariamente a la obligación de resarcir al damnificado, pues el médico generalmente cumple su deber, empleando la razonable diligencia que es dable requerir a quienes se les confía la vida de una persona o su atención ya que, en general, el éxito final de un tratamiento o de una operación no dependen por entero del profesional, sino que a veces influyen factores ajenos a él. Es más, aunque el error parta de equivocaciones involuntarias a pesar de que el equipo de profesionales haya puesto toda la diligencia debida y haya actuado con la pericia que el caso requería, su conducta no es siempre legalmente reprochable aunque el paciente, que sintió frustradas sus esperanzas ante el error cometido por el facultativo, pueda vivenciar lo sucedido como el resultado de una negligencia médica.
Por otra parte, difícilmente las posibles faltas técnicas pueden ser juzgadas por tribunales de abogados. El delicado y complejo problema del nexo objetivo de causalidad es, indudablemente, uno de los más importantes y debatidos en el Derecho, pues no es fácil establecer cuándo el comportamiento comisivo u omisivo del médico es causa directa del daño producido: esta consecuencia puede ser directa o indirecta, mediata o inmediata, previsible o imprevisible, instantánea o remota. Delicada cuestión que ha de ser resuelta por el propio juez. Y por otra parte, no es correcto que el ordenamiento jurídico, movido por la compasión hacia la víctima inocente, acabe tratando igual al buen médico que al médico incompetente, al diligente que al descuidado, al profesional estudioso y riguroso que al aventurero descarado. Los jueces no deben afirmar la negligencia del médico allí donde no estén en condiciones de reconocer su existencia, de modo que allí donde la ciencia médica discute entre diversas vías, el juez no puede pronunciarse por una de ellas, no pudiendo obviamente decirse que el médico que siguió una de las vías existentes obrara negligentemente. Los jueces conocen las limitaciones de la ciencia médica, y se ven presionados por cientos de reclamaciones de usuarios insatisfechos con la asistencia sanitaria recibida, que en muchas ocasiones no son más que un intento de conseguir una compensación (que a veces es descompensación del prestigio médico del profesional) económica a lo que ellos consideran un agravio. Entiendo que una persecución a ultranza de los profesionales de la medicina, tratando de encontrar una compensación económica a la insatisfacción del propio paciente sin pruebas de mala praxis, podría conducir a un importante deterioro en el ejercicio de la medicina. El riesgo a ser demandado lleva consigo, además de tener que pagar, en su caso, cuantiosas sumas, una cierta inquietud de tipo psicológico y laboral. Aún en el supuesto de que la demanda no prospere y el interesado no obtenga la cantidad económica pretendida, el médico, absuelto después de un proceso judicial, ha tenido que soportar una situación de inquietud, desasosiego y preocupación, que no favorece en nada su equilibrio psicológico, y que puede tener una repercusión desfavorable en su trabajo habitual. El médico debe entonces protegerse del riesgo permanente a ser demandado por cualquier motivo de insatisfacción de su paciente, y de la posible disminución de su credibilidad profesional ante su entorno social. Los médicos empezamos pues a tomar conciencia de las posibles ventajas del ejercicio de una medicina defensiva, basada en el principio de la proporcionalidad: si el paciente no acepta los riesgos, el médico se abstiene de intervenir; cuanto menos trabajo, menos posibilidades de demanda. Me pregunto si no será más conveniente cuidar con esmero la calidad de la asistencia sanitaria, a recibir por los ciudadanos, que indemnizar a éstos por los daños sufridos como consecuencia de una posible atención irregular o mediocre. Al final es la propia sociedad la que, de una u otra forma, paga el precio de la ligereza de las demandas y denuncias innecesariamente presentadas, que no estimulan el desempeño del trabajo del médico y sus colaboradores. El exceso de trabajo innecesario de nuestros tribunales de justicia repercute en el conjunto de los ciudadanos, en cumplimiento de sus obligaciones contributivas. Y el precio más alto lo paga el paciente, ya que la inquietud, incertidumbre, desasosiego y preocupación que llevan consigo las denuncias y demandas, llevan al desánimo, la desmotivación y la apatía del profesional de la medicina, en sustitución del espíritu de entrega, capacidad de sacrificio, altruismo y demás virtudes que se espera posea este profesional.
Dr. Alfonso Utrillas Compaired
Facultativo Especialista de Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica
Hospital Universitario de Guadalajara