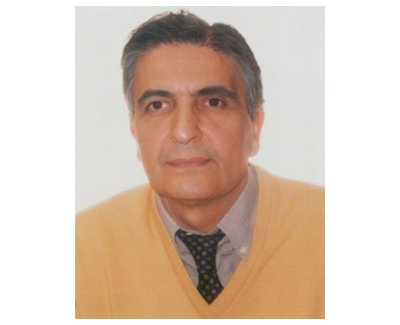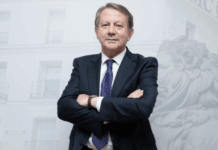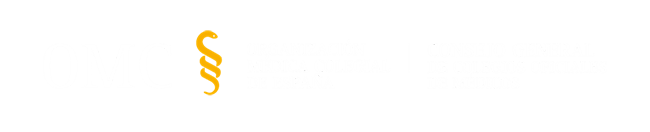En este tercer artículo de esta serie firmada por el doctor Oteo, de la Escuela Nacional de Sanidad, se aboga por una nueva economía pública y civil «que reconozca a la persona en el centro del modelo, interviniendo activamente como protagonista de los cambios y postergando todo tipo de tendencia al escapismo de la regulación, a la supervisión institucional y al arbitraje social»
Madrid, 29 de abril 2013 (medicosypacientes.com)
«Una nueva economía al servicio de la sociedad»
Luis Angel Oteo Ochoa. Médico
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Parece que necesitábamos una hecatombe económica de estas dimensiones en nuestra propia sociedad conformista y altiva para ver que el soporte institucional aparentemente robusto que la sustentaba y los «entresijos acompañantes» estaban impregnados de carcoma y codicia como primacía. Como escribía Franz Kafka «el edificio solamente deja ver su frágil esqueleto cuando se incendia».
En todo caso, este naufragio estrambótico del paradigma económico dominante de nuestra civilización, no precisa de ideologías simplistas que nos interpreten la realidad con una parodia de gestualidad democrática, sino más bien identificar el buen camino desde el saber colectivo y dar un paso adelante con credenciales morales y cívicas. Una «confianza razonada» y crítica que vaya calando en la sociedad es posible desde un sentido profundo de la existencia y de la vida humana (a).
Para que la ciudadanía pueda expresarse virtuosamente desde el humanismo cívico es preciso refundir algunos criterios que refuercen la legitimidad del mundo vital frente a las tecnoestructuras: el criterio de generalización, que viene a señalar la igualdad de oportunidades para poder expresar en libertad las potencialidades humanas; el criterio de incidencia, complementario al anterior, que trata de personalizar (no privatizar)en cada ser humano la atención de la sociedad, que le permita un proceso de aprendizaje a la medida de sus capacidades; y por último, el criterio de universalidad que funde y legitima simultáneamente a la persona y a la comunidad a la que sirve.
Revisando los principios económicos
En este proceso de transición compleja e interdependiente se hace necesario un nuevo consenso de agentes «vivos» por el cambio y desde diferentes perspectivas. La crisis financiera, económica, social, moral y política, hoy presente en las sociedades más avanzadas, vuelve a interrogar el comportamiento de los agentes y mercados. La economía política ha prevalecido desde Adam Smith sobre la economía civil dentro de un orden social predeterminado por las tecnoestructuras dominantes. Posiblemente la razón por la que ha prevalecido la economía política, es debida a la pulsión utilitarista e individualista dominante en la sociedad, frente a la tradición civil de nuestra economía que se ha basado en una presunción antropológica humanista.
Necesitamos una nueva economía pública y civil que reconozca a la persona en el centro del modelo, interviniendo activamente como protagonista de los cambios y postergando todo tipo de tendencia al escapismo de la regulación, a la supervisión institucional y al arbitraje social.
Desde esta nueva perspectiva es de donde deberemos revisar determinados principios, para así poder discernir los valores implícitos en este proceso de transición hacia una economía civilizada:
El primer principio básico de la economía desde una visión de futuro post-modernista sigue siendo válido; denominamos a este principio como intercambio de los equivalentes, cuyo modelo de aplicación basado en el interés busca como último objetivo la eficiencia como la forma más óptima de organización económica. Sin embargo, conviene señalar, que la eficiencia económica conseguida mediante la organización y práctica de este principio, es un valor importante, pero no un valor en sí mismo.
El segundo principio se sustenta en el hecho de que para que una sociedad sea sostenible el modelo económico tiene que redistribuir -con transparencia y participación social- los bienes esenciales que dignifiquen la vida humana. El principio de redistribución debe ser entendido no por su efecto moral sino económico, tal como lo formuló el economista británico John Maynard Keynes «cuantos más participan como consumidores en el lucro económico más sostenible es la economía capitalista». Este discernimiento expresado de forma espléndida en su teoría sobre la democracia liberal y el estado del bienestar plantea como objetivo último de la redistribución la equidad, que ha venido definiendo un modelo de solidaridad en las sociedades más desarrolladas y justas.
En estos dos principios señalados, el del intercambio de los equivalentes y el de la redistribución, se ha sustentado el modelo de economía política en consonancia con un sistema limitado de democracia deliberativa (b), habiendo prevalecido hasta nuestros días la presunción del libre comportamiento del individuo, como caracterización de este modelo. Esta economía política así entendida no otorga primacía a la condición humana. El mercado, se hace cargo del primer principio y en su enfoque mercantil debe garantizar la eficiencia económica; el estado, asume la responsabilidad de la redistribución y por consiguiente de la igualdad como principio social identitario (c). Esta complementariedad regulada ha venido configurando y legitimando los dos idearios políticos dominantes, el socialismo (más estado y menos mercado) frente al liberalismo (más mercado y menos estado). La materialización de este modelo, sí bien ha producido avances redistributivos de valor económico en la sociedad, también ha venido generando injusticias estructurales y conflictos entre las motivaciones extrínsecas e intrínsecas del hombre moderno y cuya resultante no ha conducido necesariamente a la dignidad humana.
La complejidad de las transformaciones sociales en el contexto de la globalización y el cambio de era en la sociedad postindustrial, trae como consecuencia poner en valor un tercer principio denominado reciprocidad. El mensaje fundamental de este nuevo principio busca como objetivo final un valor superior, la fraternidad, que se sustenta en la hermandad y en el bien común como expresión de la plenitud humana (d) . El nuevo paradigma integraría los tres principios señalados en un programa científico que hoy se denomina nueva economía civil (e). El desafío consiste en diseñar un modelo institucional y organizativo no excluyente de ninguno de los principios señalados. Tomar conciencia de este nuevo paradigma significa «civilizar la economía», lo cual lleva implícito poner en valor la identidad del ser humano y a su vez interrogar el dilema entre el materialismo científico y el humanismo social, reenfocando la gestión de los conflictos que subyacen a través de la cooperación confiada y de la reciprocidad. Confianza y reciprocidad son dos elementos que se refuerzan mutuamente. Este cambio de pensamiento en la ética económica y social significa considerar un proceso evolutivo desde la economía política dominante del individualismo a la nueva economía civil de la reciprocidad y la solidaridad.
También es cierto que muchos economistas clásicos consideran que el principio de reciprocidad (tener en cuenta y reconocer al otro) no puede ser aceptado en la ciencia económica, sino en otras ciencias sociales como la antropología y la sociología.
- Desde estas interrogantes, una nueva visión de la ética Aristotélica y Kantiana está surgiendo con fuerza en nuestra realidad para humanizar la economía, al entender que ningún proceso creador de valor puede progresar sin que prime la identidad de las personas y este nuevo principio de reciprocidad (de la economía del individualismo a la nueva economía de la reciprocidad), ya que su aplicación permite no sólo externalizar y compartir el conocimiento socialmente relevante más allá de los incentivos económicos, sino enfrentar también los cambios que trae consigo la tercera revolución industrial, es decir la economía digital y las TICs; todo ello exige integrar virtudes en la cultura interna de las organizaciones modernas (f) .Dizionario di economia civile, Roma: Città Nuova, 2009
NOTAS:
a-Pérez-Díaz V, Rodriguez JC. Alerta y desconfiada. La sociedad española ante la crisis. Funcas. Madrid 2010.
b-Pennington M. Hayekian political economy and the limits of deliberative democracy. Political Studies 2003. 51: 722-39.
c-Bruni L, Zanagni S. Economía civil: Eficiencia, equidad, felicidad pública. Ed. Prometeo L, Buenos Aires. 2007.
d-Bruni L, Zasmagni S. L´economia del bene comune. Ed. Città Nuova. Roma, 2007.
e-Zanagni S. Dizionario d´economia civile: Città Nuova. Roma 2009.
f-Deirdre Mc C. The bourgeois virtues. Ethics for an age of commerce. Chicago, Londres: The University of Chicago Press. 2006.