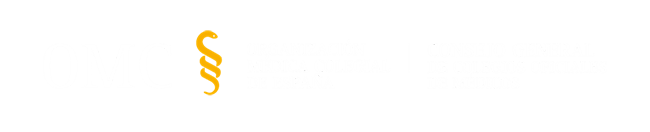El autor de este artículo, Ricardo De Lorenzo, se reafrma en la petición de una desable ley reguladora de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, dadas las especificidades de la objeción de conciencia en dicho ámbito, así como la multiplicidad de actos médicos cuyas implicaciones pueden afectar a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios
Madrid, 16 de abril 2013 (medicosypacientes.com)
«Objeción de Conciencia y Primaria»
Ricardo De Lorenzo. Asesor Jurídico de la OMC y Académico Correspondiente Honorífico de la Real Academia Nacional de Medicina
La complejidad de las decisiones en un ámbito como el sanitario, las importantes consecuencias jurídicas, la falta de acuerdo entre los juristas y por tanto la ambigüedad e inseguridad que se deriva de ello, las especificidades de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario con respecto a otros ámbitos, así como la multiplicidad de actos médicos cuyas implicaciones pueden afectar a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, nos hacen reafirmarnos en petición de una deseable ley general reguladora de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario reconociéndose de forma clara y precisa la objeción de conciencia. Una Ley de rango suficiente, que, a mi juicio, debería ser una Ley Orgánica por así establecerlo expresamente el artículo 81 de la Constitución, al señalar que las leyes relativas al desarrollo de «derechos fundamentales y libertades públicas» deben ser orgánicas, es decir, aprobadas por la mayoría absoluta en el Congreso. Y habida cuenta de que, como iremos viendo por las resoluciones judiciales, ya se conceptúe la objeción de conciencia como un derecho fundamental o, ya se considere la misma como un derecho constitucional conectado con el artículo 16 de la Constitución, los derechos fundamentales potencialmente afectados harían necesaria dicha norma legal, que regule la objeción de conciencia, debiendo llamar nuevamente la atención sobre la situación existente al respecto en el derecho comparado, en el que prácticamente todos los Estados de nuestro entorno han regulado legalmente su ejercicio en aras de la seguridad y de la certeza jurídica.
Situaciones como la planteada en Málaga en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tenido que pronunciarse y así dirimir discrepancias habidas entre Tribunales de la misma jurisdicción, y específicamente el de la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que había autorizado de forma cautelar a un médico de atención primaria de Antequera a invocar motivos morales para no asesorar y derivar a las mujeres al especialista, dejando sin efecto con carácter provisional en un auto una instrucción del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la que se advertía de que la objeción solo amparaba al personal sanitario directamente implicado en el aborto, frente a otros pronunciamientos literalmente opuestos como el del titular del Juzgado nº 3, también de Málaga, quien a su vez había rechazado la misma petición de otro médico de atención primaria igualmente de Antequera, fijando la obligación de informar y derivar a las mujeres pone bien a las claras la necesidad de seguridad jurídica de pacientes y profesionales sanitarios.
La presencia -o su negación- de la objeción de conciencia, en los ordenamientos jurídicos contemporáneos presenta muchas más dificultades que las meramente derivadas de la comprobación de si el legislador ordinario las acepta, las rechaza, o guarda silencio sobre ella. Dificultades que se acrecientan cuando nuestras sociedades se hacen progresivamente más heterogéneas, plurales y multiculturales. No resuelve el problema el mero hecho de verificar hasta qué punto la objeción se ha incluido en una determinada ley ya dada. Si, con acierto, se ha podido afirmar que los derechos fundamentales no son creados por la Constitución, en cuanto su contenido que es anterior a ésta, aunque sea el poder constituyente quien los positiviza en un texto, algo análogo habrá de afirmarse con la objeción de conciencia, incluso en el supuesto hipotético de que se admitiera que no ostenta la condición de derecho fundamental.
No parece defendible, con carácter general, indeterminado e incondicionado, que los individuos tengan el derecho a incumplir cualquier derecho legal bajo el pretexto o el motivo de que va en contra de sus propias creencias o convicciones. El fallo del TSJA sostiene que «para el caso de que una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo, no se exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones a las que tendría derecho», al tiempo que considera «imposible» poder predeterminar «el alcance subjetivo que para cada médico supondrá en relación a sus creencias religiosas o ideológicas, por ejemplo, el hecho de tener que informar a una mujer que haya decidido abortar de los riesgos somáticos y psíquicos que se pueden derivar de su decisión».
Además, considera cuanto menos «problemática» la idea básica «de quienes sostienen que la libertad religiosa e ideológica garantiza no sólo el derecho a tener o no tener las creencias que estime convenientes, sino también el derecho a comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias creencias».
«La libertad religiosa, -prosigue este fallo-, no sólo encuentra un límite a la necesaria compatibilidad con los demás derechos y bienes constitucionalmente garantizados, sino que topa con un límite expresamente establecido en la Constitución: el mantenimiento del orden público protegido por ley».
Asimismo, tilda de «dudosa existencia» los que apelan «al derecho a comportarse en todas las circunstancias con arreglo a las propias creencias», frente a lo cual el TSJA contrapone el artículo 9.1 acerca de que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
Así, argumenta que el reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general a partir del artículo 16 de la Carta Magna (que garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto), «equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismo del Estado democrático de derecho».
«El artículo 16 de la Constitución no permite así afirmar un derecho a la objeción de conciencia de alcance general», prosigue este fallo, en el que se puntualiza que el personal sanitario «sí puede oponer razones de conciencia parta abstener de participar en intervenciones dirigidas (expresamente) a la interrupción voluntaria del embarazo».
Por todo ello, concluye que la objeción de conciencia en relación al aborto «no es un derecho fundamental que quepa incardinarlo en el artículo 16.1 de la Constitución que, por el contrario, es objeto de una regulación legal ordinaria a la que el interesado debe sujetarse en cada caso concreto».
Pero la afirmación anterior no obsta para que, en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos democráticos, se reconozca un ámbito garantizado de libertad de conciencia, máxime si las razones de conciencia se hallan revestidas de los requisitos de sensatez exigibles al caso; ámbito éste que puede y debe ser examinado desde el prisma del Derecho cuando se hayan de enjuiciar decisiones personales que, sobre la base de aquella libertad, pretendan incumplir algún deber impuesto por la Ley
Es un hecho notorio que la prestación de la asistencia sanitaria afecta, por definición, a la salud e integridad física de las personas atendidas -e incluso a su propia vida- pero no es menos conocido que la dispensación de las prestaciones sanitarias incide sobre otros derechos fundamentales de los pacientes como acontece con la libertad ideológica y religiosa, bastando señalar al efecto los no infrecuentes supuestos, del que el pronunciamiento del TSJ de Andalucía, es ejemplo, en los que se plantean conflictos entre la libertad personal de los pacientes y la protección de su salud o su vida; o el derecho a la intimidad personal de los pacientes. Pero también puede afectar a los derechos fundamentales de terceras personas como en el caso del aborto o, lo que constituye el objeto de la presente reflexión, sobre la seguridad jurídica de pacientes y profesionales sanitarios ante la obligación de informar y asesorar que estos profesionales deben de prestar en consulta ante cualquier mujer que acude a solicitar información para abortar.
La reflexión que surge no solo de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino también como consecuencia del Auto dictado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital malagueña, emitido por el magistrado Óscar Pérez, en el que estima existe «una afectación periférica» al derecho del facultativo a obrar conforme a su conciencia, ya que su quehacer se limita, se indica, «a una tarea informativa y derivación de la mujer, sin estar implicado directamente en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)». El facultativo solicitó la suspensión de una resolución de la Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga, con la que se respondió a la manifestación del médico de declararse objetor. En esa comunicación se considera que el derecho a la objeción de conciencia «sólo ampara a los profesionales que están directamente implicados en la IVE».
Pero es que, además, las características de la actividad sanitaria asistencial, en la que la adopción de las medidas oportunas resultan difíciles y dolorosas, no sólo para los enfermos y sus familiares, sino también para los profesionales sanitarios, hacen que el análisis de la materia no pueda abordarse exclusivamente con meras pautas de gestión burocrática, ni tampoco de simple eficiencia o aplicación automática del Derecho a las situaciones fácticas que se plantean a los profesionales sanitarios, sino que se requiere lo que el desaparecido, Profesor Ruiz Jiménez denominó como «suplemento de alma», esto es, una especial atención desde el punto de vista de la «individualización, la dignidad y la humanidad en el trato a los pacientes y sus familiares».
Situaciones como esta seguirán siendo frecuentes en el ámbito sanitario, que son problemáticas desde el punto de vista de la Ética y el Derecho, e incluso situaciones en las que entran en conflicto diferentes derechos fundamentales de las personas afectadas por la relación médico- paciente, como es en el caso de Málaga, y de ahí que haya un espacio muy importante en dichas relaciones para las regulaciones deontológicas y para el tratamiento normativo específico de determinadas actuaciones, tratamiento normativo en el que sigue siendo fundamental la necesidad de regular la objeción de conciencia.
Ricardo de Lorenzo es Asesor Jurídico de la OMC y Académico Correspondiente Honorífico de la Real Academia Nacional de Medicina