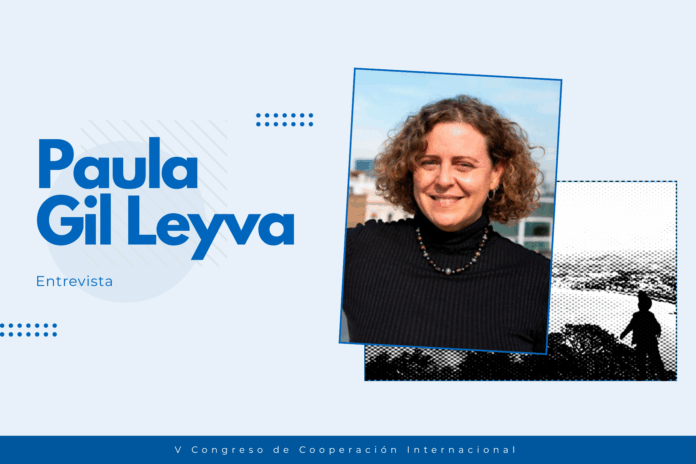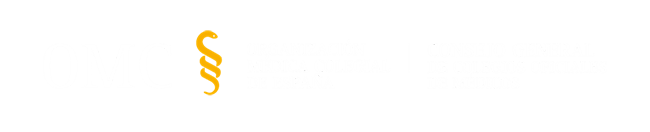Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras (MSF) España, participará en el V Congreso de Cooperación Internacional de la Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI), que se celebrará en San Sebastián los días 6 y 7 de noviembre. En esta entrevista, Gil reflexiona sobre la infancia atrapada en conflictos armados, las consecuencias invisibles de la guerra y los desafíos que enfrentan los equipos humanitarios en la actualidad.
¿Qué significa ser niño bajo el fuego hoy en día?
Hoy más niños y niñas que nunca viven en zonas de guerra. Según UNICEF, uno de cada seis niños en el mundo, más de 473 millones, se encuentra en una región en conflicto. Junto a las mujeres, los menores son los más vulnerables en estos contextos. Ser un niño bajo el fuego significa ser un niño desplazado, un niño que no tiene acceso a educación, un niño que no recibe atención médica o vacunas que salvan vidas. Y eso, asumiendo que ese niño sigue con vida. En Gaza, por ejemplo, de las más de 67.000 vidas que ha cobrado el asedio israelí a la Franja, más de 20.000 han sido de niños según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Estas cifras, lamentablemente, no reflejan el horror total, ya que muchos siguen desaparecidos y su destino aún se desconoce.
Ser niño en una guerra es vivir sin acceso a derechos básicos, como el derecho a la alimentación. Un ejemplo claro lo encontramos en Sudán, en marzo de 2025, cuando organizaciones humanitarias, entre ellas MSF y la ONU, realizaron una evaluación que reveló que el 38 % de los niños menores de cinco años en los campamentos de desplazados de El Fasher padecían malnutrición aguda, un 11 % de ellos con desnutrición grave. Desde entonces, la situación ha empeorado, y nosotros, que trabajamos en el país, lo vemos en el aumento de casos de desnutrición. En los primeros 1.000 días de vida de un niño, la desnutrición tiene efectos irreversibles, y en Sudán hemos visto un aumento alarmante de ingresos en nuestros centros terapéuticos, de 588 niños en marzo a 1.258 en julio.
Las niñas son especialmente vulnerables a la violencia sexual en las zonas de guerra. Entre enero de 2024 y junio de 2025, nuestros equipos atendieron a más de 1.200 supervivientes de violencia sexual en Darfur Sur. El 86 % denunció violación, y las mujeres y niñas representaban el 95 % de las víctimas; el 25 % de ellas eran menores de 18 años. El 68 % de los agresores fueron actores armados. Estas cifras reflejan la magnitud y la brutalidad de la violencia sexual en estos contextos.
Toda esta exposición a la violencia, los traumas y las lesiones físicas, emocionales y psicológicas dejará en estos niños cicatrices invisibles que perdurarán por años, o incluso toda la vida. Esto es lo que significa ser un niño bajo el fuego.
¿Qué consecuencias psicológicas y emocionales son más frecuentes en los menores expuestos a la violencia?
La violencia constituye un factor de riesgo significativo para la salud mental, especialmente en zonas de conflicto o violencia extrema. Los niños, niñas y adolescentes expuestos a estos entornos soportan una carga emocional muy pesada. Están no solo expuestos directamente a la violencia, sino que, en muchas ocasiones, asumen responsabilidades que no les corresponden debido a su edad. La violencia altera profundamente sus vidas, sus estructuras familiares y comunitarias, modificando su realidad de manera irreversible.
Las consecuencias emocionales más comunes incluyen ansiedad, tristeza, irritabilidad, miedo e inseguridad. Los menores pueden experimentar una sensación de desconfianza generalizada, y algunos desarrollan un temor intenso a la separación, incluso por breves períodos de tiempo, de sus familiares. La culpa irracional, un sentimiento de responsabilidad por situaciones fuera de su control, es frecuente. Además, los trastornos en el apetito y el sueño, así como juegos repetitivos que reflejan los eventos traumáticos vividos, son comunes. En algunos casos, los niños pueden aislarse, abandonar sus actividades lúdicas o manifestar comportamientos regresivos, como la enuresis (incontinencia urinaria) en aquellos que ya habían superado esa etapa.
Ser un niño bajo el fuego significa ser un niño desplazado, un niño que no tiene acceso a educación, un niño que no recibe atención médica o vacunas que salvan vidas
¿Qué patrones se repiten en la atención a menores en zonas de guerra?
El impacto psicológico también puede dificultar la capacidad de los menores para establecer relaciones de confianza, lo que conlleva al abandono de los estudios, desesperanza y frustración. Algunos presentan comportamientos autolesivos o agresivos hacia otros, e incluso pueden involucrarse en conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o relaciones sexuales sin protección.
En cuanto a los pensamientos, es habitual que los menores intenten encontrar una explicación a lo vivido, preguntándose cosas como: «¿por qué pasó esto?», «¿qué hubiera ocurrido si no hubiese estado allí?». Las reacciones relacionadas con el trauma son frecuentes, como sobresaltos excesivos al escuchar ruidos o aviones, una constante sensación de que algo malo está por suceder, pesadillas, recuerdos intrusivos de los eventos vividos y flashbacks, donde reviven la situación como si estuviera ocurriendo de nuevo.
Un síntoma grave y común en estos casos es la distancia afectiva, una desconexión emocional que actúa como mecanismo de defensa para protegerse de las emociones abrumadoras e insoportables. También es relevante mencionar la «culpa del superviviente», un sentimiento de responsabilidad que muchos menores experimentan, preguntándose por qué ellos sobrevivieron cuando otros, como sus familiares, no lo hicieron.
En algunos casos, una minoría de adolescentes puede desarrollar trastornos más graves, como pensamientos suicidas, intentos de suicidio (siendo el suicidio la cuarta causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial), depresión, ansiedad, estrés postraumático o incluso psicosis.
¿Qué mecanismos de protección propone MSF ante estas realidades?
En primer lugar, es fundamental garantizar que los menores estén en entornos lo más seguros posibles, idealmente junto a sus familias. El acceso a servicios básicos como educación y salud es esencial para su bienestar. En contextos violentos, es crucial ofrecer protección frente a amenazas como el reclutamiento forzado por grupos armados, así como implementar programas de rehabilitación y reinserción.
Las intervenciones deben basarse en principios científicos rigurosos, asegurando la calidad y efectividad. En MSF, nuestras actividades varían según el contexto. Para los más pequeños, creamos espacios seguros, como áreas de juego, donde puedan recuperar su sensación de seguridad y normalidad, lo que les ayuda a restablecer rutinas vitales, como horarios de comida y descanso.
También promovemos actividades que permitan a los menores procesar sus experiencias y las emociones asociadas, como juegos y dibujos. Implementamos programas de psicoeducación para normalizar sus reacciones y fomentar estrategias de afrontamiento. Además, apoyamos a las comunidades para reactivar actividades sociales previas, como el deporte, la educación o las actividades religiosas, que son fundamentales para su recuperación social y emocional.
En el ámbito familiar, ofrecemos grupos de apoyo para padres, donde se abordan pautas de crianza y estrategias para acompañar a los niños en situaciones de adversidad. Es importante recordar que uno de los mayores factores de estrés para los padres en situaciones de conflicto es la sensación de no poder proteger a sus hijos. Sin embargo, un apoyo adecuado a los padres tiene un impacto directo en la salud mental de los menores.
También realizamos grupos de manejo del estrés tanto para niños como para adultos. Los menores con mayores dificultades emocionales reciben atención psicológica individualizada. Además, en algunos contextos, formamos a docentes para que puedan identificar a estudiantes con problemas de salud mental y brindarles el apoyo necesario.
Todas nuestras intervenciones se adaptan cuidadosamente al contexto cultural, social y lingüístico de cada población, asegurando que sean efectivas y respetuosas con sus realidades.
¿Qué limitaciones enfrentan los equipos de MSF para llegar a las poblaciones más vulnerables?
Hoy, una de las principales amenazas a la que debemos hacer frente en MSF es a la constante violación del Derecho Internacional Humanitario, cuyos principios fundamentales son garantizar en todo momento la distinción de los civiles de los combatientes y la protección de los hospitales y su personal médico. Lo que se conoce, en algunos ámbitos, como las “leyes de la guerra”. Pero lamentablemente vemos en la mayoría de nuestros proyectos cómo ambas normas se quebrantan una y otra vez.
Hace poco, recordábamos con pesar el ataque aéreo estadounidense de 2015 en Kunduz, Afganistán, que destruyó nuestro hospital de traumatología y causó la muerte de 42 personas, incluidos compañeros y pacientes. Años después, seguimos siendo testigos de cómo los ataques a instalaciones médicas persisten en los conflictos, con efectos devastadores para las poblaciones civiles. Ya sea por una estrategia deliberada o por negligencia, estos ataques son inaceptables. Atacar a hospitales y a personal médico es una línea roja que no se puede cruzar.
En medio de un conflicto, los hospitales deben ser el último refugio de humanidad. Lamentablemente, lugares como Gaza, Sudán y Ucrania, entre otros, demuestran cómo esta premisa ya no se cumple. Los hospitales están siendo destruidos dejando a los civiles sin acceso a atención médica. En Gaza, por ejemplo, ninguno de los hospitales de la Franja está completamente operativo. Según Naciones Unidas, a fecha de 1 de octubre, solo 14 de los 36 hospitales estaban parcialmente operativos. Las fuerzas israelíes han atacado de manera sistemática el sistema sanitario, bombardeando hospitales y poniendo en riesgo la vida del personal y los pacientes. Además, la persecución del personal médico es una realidad: según el Ministerio de Salud, más de 1.700 trabajadores sanitarios han perdido la vida desde el inicio del conflicto, y 15 de nuestros compañeros de MSF han sido asesinados. El último, hace tan solo unos días.
Desafortunadamente, este desprecio por la vida humana no se limita a Gaza. En Sudán, la gran crisis humanitaria del momento, que ha desplazado a casi 12 millones de personas, el conflicto ha devastado los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 70 % y el 80 % de los centros de salud en las áreas afectadas por el conflicto están fuera de servicio. Además, se han registrado 156 ataques contra instalaciones de salud, que han dejado 318 muertos y 273 heridos. Desde el inicio del conflicto, más de 120 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Sudán.
Otro desafío importante son las políticas antiterroristas que criminalizan a las poblaciones y limitan el acceso humanitario a las zonas más necesitadas. Estas políticas etiquetan áreas controladas por grupos insurgentes o terroristasde como hostiles y a sus habitantes como objetivos militares, impidiendo el acceso a quienes más lo necesitan. Pese a que estas personas se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, las leyes y las políticas dificultan nuestra labor de asistencia humanitaria, dejándolas expuestas a los ataques de ambos bandos. Lo vemos en países como Níger, Nigeria y Burkina Faso… De nuevo, un listado dolorosamente largo.
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en dar visibilidad a estas crisis olvidadas?
Contar lo que sucede. Dar testimonio de lo que vivimos en los lugares donde trabajamos ha sido siempre uno de nuestros pilares. MSF nació en 1971 de la mano de médicos y periodistas, y desde entonces, hemos creído firmemente que el testimonio puede salvar vidas. A lo largo de los años, hemos alzado la voz para denunciar las injusticias y abusos de los que hemos sido testigos. Pienso, por ejemplo, en el genocidio en Ruanda en 1994 o en la carta abierta que enviamos en 2011 a la UE, donde denunciábamos el trato inhumano a las personas que huían de la guerra en Libia.
En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Hoy vivimos en una era de inmediatez, donde la información fluye rápidamente, principalmente a través de las redes sociales. Pero, al mismo tiempo, leemos menos en profundidad, y a menudo se pierde la complejidad de las historias. Es por eso por lo que creemos que es esencial hacer una pausa, apostar por coberturas más profundas. Claro, sabemos que esto supone riesgos y que estos proyectos no siempre son fáciles ni baratos de producir, pero son imprescindibles. No se puede contar algo tan complejo como la crisis en República Centroafricana, que es probablemente la crisis más olvidada de todas, en apenas 40 segundos o un minuto de un informativo.
Es aquí donde las alianzas con los medios son cruciales. Cada año, nuestro equipo de Medios trabaja para coordinar coberturas en los países donde estamos presentes, dando visibilidad a contextos que, por lo general, no atraen tanta atención. Gracias a esto, hemos podido contar historias como las de mujeres valientes, sobrevivientes de violencia sexual en conflictos como los de la República Democrática del Congo o Sudán, junto a TVE; o hemos escuchado a los migrantes latinoamericanos en su camino hacia EE. UU., con RNE, revelando la violencia que sufren, comparable solo con los horrores de conflictos como los de Siria o Yemen. También, en nuestras embarcaciones de rescate, hemos dado a conocer las difíciles travesías de migrantes y refugiados que cruzan el Mediterráneo Central en busca de una vida mejor en Europa.
Lo que compartimos con los periodistas y medios con los que colaboramos es un desafío y un compromiso común: situar estas crisis en la agenda mediática y política y arrojar luz sobre los rincones más oscuros del planeta. Y lo más importante, hacerlo contando las historias desde las voces de quienes las viven. Que sean esas personas quienes cuenten su propia narrativa, con su perspectiva, con su visión, porque son ellos quienes realmente tienen que ser escuchados.
Que sean esas personas quienes cuenten su propia narrativa, con su perspectiva, con su visión, porque son ellos quienes realmente tienen que ser escuchados
¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre actores humanitarios para priorizar la protección de la infancia?
La protección de la infancia en contextos de emergencia depende en gran medida de superar las barreras de comunicación y las diferencias entre las organizaciones humanitarias. Es fundamental que las organizaciones trabajemos de manera conjunta, estableciendo circuitos claros de derivación y coordinación para los servicios que cada una ofrece. Un ejemplo de esto es la colaboración entre los actores que brindan servicios médicos y de rehabilitación, y aquellos enfocados en la educación. Hay que asegurar que los niños puedan continuar sus estudios en instalaciones sanitarias, a través de clases in situ, y mantener el vínculo con el sistema educativo es básico.
Además, es importante comprender que la protección infantil no se limita a los servicios directos que se brindan a los niños, sino que debe incluir un apoyo integral a su red de contención, como la familia y los cuidadores. Hay organizaciones que ya están implementando intervenciones que no solo se centran en el bienestar de los niños, sino también en reducir el estrés y mejorar la salud mental de los padres y cuidadores. Este enfoque, que considera a toda la familia, contribuye directamente a mejorar el bienestar emocional de los menores.
Por otro lado, no se puede proporcionar atención médica a los niños sin tener en cuenta sus necesidades emocionales y de salud mental. Es fundamental que los servicios de salud se adapten a un enfoque centrado en la infancia, desde el diseño de las instalaciones hasta la capacitación del personal. Los puntos de acceso al sistema de salud deben ser adecuados para que los niños reciban una atención integral que no solo aborde sus necesidades físicas, sino también las emocionales y psicológicas.
En resumen, la clave para mejorar la protección infantil es asegurar que la provisión de servicios esté bien coordinada y organizada en torno a las necesidades del beneficiario. No debe ser el niño quien se adapte al sistema, sino que el sistema debe organizarse para acompañar su recorrido y satisfacer sus necesidades de manera integral.
¿Qué rol debe tener la comunidad internacional?
Hablábamos al principio de los más de 473 millones de niños atrapados en contextos de guerra, de las tasas altísimas de desnutrición infantil en Sudán, de más de 18.000 niños asesinados en Gaza, ¿Qué es eso sino un fracaso rotundo de la comunidad internacional? Durante meses hemos escuchado términos como limpieza étnica, genocidio en Gaza o hambruna en Sudán. Términos que no han logrado movilizar a la llamada comunidad internacional, más interesada en cuestiones arancelarias y en armamentismo que en poner fin al caos y al sufrimiento humano.
Desde principios de 2025, estamos siendo testigos de la retirada abrupta y politizada de la ayuda de los principales países donantes, dejando un vacío devastador en otras organizaciones humanitarias. Esto ha causado una escasez crítica de alimentos terapéuticos, la interrupción de programas de vacunación, la suspensión de programas de salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a agua potable y la interrupción de tratamientos vitales para VIH, tuberculosis y malaria, entre otras consecuencias. Lo que antes eran compromisos, aunque insuficientes, hoy se traducen en contratos cancelados, subvenciones congeladas y estructuras de apoyo derrumbadas.
Pero de nuestra indignación surge nuestra acción. En un escenario tan complejo, necesitamos la mayor dosis de pragmatismo para optimizar los recursos disponibles, priorizar de manera efectiva y enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer: responder a las emergencias más urgentes. Lo haremos con agilidad, coordinación y, sobre todo, con el apoyo de nuestra base social: 500.000 socios que nos permiten operar de manera independiente, sin ataduras a intereses políticos o estatales, en los lugares donde más se necesita.
Hablábamos al principio de los más de 473 millones de niños atrapados en contextos de guerra, de las tasas altísimas de desnutrición infantil en Sudán, de más de 18.000 niños asesinados en Gaza, ¿Qué es eso sino un fracaso rotundo de la comunidad internacional?
¿Qué mensaje central compartirá en la clausura del Congreso?
El alto el fuego es, sin duda, un paso significativo que ofrece un alivio tanto a una población palestina agotada, hambrienta y desolada, como a las familias de los rehenes. Pero debemos ser claros: este alto el fuego llega después de más de dos años de conflicto y más de 67.000 vidas perdidas. No podemos olvidar que, aunque este respiro sea crucial, no marca el final de un profundo sufrimiento.
La población de Gaza sigue viviendo en condiciones extremadamente difíciles, entre las ruinas de lo que alguna vez fueron sus hogares, enfrentándose a enormes carencias médicas, psicológicas y materiales. El alto el fuego debe ser respetado y mantenido, ya que es la única manera de comenzar a ofrecer la atención urgente que esta población necesita, algo que era prácticamente imposible bajo el asedio y los continuos bombardeos.
A largo plazo, confiamos en que este alto el fuego pueda servir como base para esfuerzos de reconstrucción, particularmente en la restauración del sistema sanitario que ha quedado destrozado. Las necesidades más básicas continúan siendo urgentes: equipos médicos, fármacos, alimentos, agua, combustible y refugio adecuado para dos millones de personas que, a medida que se acerca el invierno, se enfrentarán a la dura realidad de no tener un techo bajo el cual guarecerse.
Es esencial que este alto el fuego sea acompañado por un incremento inmediato y sostenido de la ayuda humanitaria en toda la Franja, especialmente en el norte. En este sentido, desde MSF instamos a las autoridades israelíes a permitir un flujo sin obstáculos de asistencia humanitaria y autorizar las evacuaciones médicas de los pacientes que requieren atención especializada urgente. Además, es fundamental restablecer el mecanismo de coordinación humanitaria bajo la supervisión de las Naciones Unidas, para garantizar un acceso seguro e imparcial a la ayuda, sin importar el lugar de la Franja en el que se encuentren las personas necesitadas.