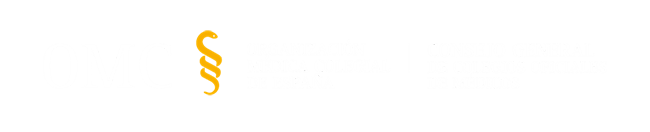En el marco del XXXI Congreso de Derecho Sanitario, la Organización Médica Colegial (OMC) promovió el taller “Tratado Internacional de Pandemias: Crisis Sanitarias y Derecho de Emergencias”, un espacio de reflexión estratégica sobre los retos jurídicos, éticos y organizativos que plantean las emergencias globales en salud. La sesión estuvo dirigida y moderada por el Dr. Tomás Cobo Castro, presidente de la OMC. Participaron como ponentes el magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño; el director general de Salud Pública y Equidad de Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón Tosio; el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Agustín Santos Maraver; y la profesora Helena Legido-Quigley, experta internacional en ciencia de sistemas de salud. Juntos analizaron las lecciones dejadas por la COVID-19, el papel del derecho de emergencias y los desafíos globales para construir una respuesta internacional más sólida, coordinada y eficaz ante futuras pandemias.
El Dr. Tomás Cobo abrió la sesión contextualizando la reciente aprobación del Tratado Internacional de Pandemias, que acaba de cumplir seis meses desde su aprobación, y subrayó la importancia de este acuerdo en un momento en el que la sociedad muestra una creciente desafección hacia las instituciones, especialmente las internacionales. Por ello, el Dr. Cobo reivindicó la importancia de mirar hacia sus orígenes para comprender su valor y la visión de quienes las crearon.
En este sentido evocó el contexto histórico en el que surgieron estas organizaciones, marcado por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. “Aquellas generaciones, con el horror aún grabado en la memoria, impulsaron instituciones y acuerdos para evitar que tragedias semejantes volvieran a repetirse. De ese espíritu surgieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estructuras globales de cooperación sanitaria”, enfatizó. A partir de ese legado, el Dr. Cobo destacó el carácter fundamental del nuevo tratado, centrado en tres pilares: garantizar la equidad en el acceso a productos sanitarios durante las crisis; asegurar el intercambio de datos y beneficios; y respetar la soberanía de los Estados, evitando la imposición de medidas obligatorias. Un consenso internacional —recordó— que es imprescindible para proteger a la humanidad frente a futuras emergencias sanitarias.
El nuevo acuerdo sobre pandemias avanza en equidad y cooperación, pero requiere mayor ambición para ser eficaz
Agustín Santos, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, expuso el complejo proceso de negociación internacional que ha dado lugar al Acuerdo sobre Pandemias y a la reforma del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), dos instrumentos jurídicos complementarios llamados a reforzar la preparación y respuesta mundial frente a futuras emergencias sanitarias. Recordó que estas negociaciones se activaron tras la COVID-19 y avanzó que los países han seguido dos vías paralelas: por un lado, el tratado específico de pandemias, concebido como instrumento vinculante en el marco de la OMS, y por otro, las enmiendas al RSI centradas en mejorar las obligaciones de notificación, los niveles de alerta y las capacidades de respuesta. Santos explicó que las posiciones entre países han estado fuertemente polarizadas: mientras el Sur global ha defendido mayor flexibilidad en propiedad intelectual y transferencia de tecnología, los países de altos ingresos han priorizado sistemas de vigilancia robustos y cooperación voluntaria. Además, subrayó la influencia de la industria farmacéutica y de la sociedad civil en el debate, especialmente en torno a las cláusulas de propiedad intelectual, las flexibilidades del sistema TRIPS y el alcance de los compromisos de transferencia tecnológica.
Santos detalló que la adopción del tratado en mayo de 2025 —por consenso y con algunas abstenciones relevantes— ha dado lugar a un texto “intermedio”, que avanza en equidad y cooperación, pero mantiene elementos clave sujetos a voluntariedad. Entre los contenidos más significativos destacó la promoción de la producción local, la transferencia voluntaria de tecnología, un sistema de acceso a patógenos ligado a la participación en beneficios, y la creación de una conferencia de las partes que supervisará la aplicación del acuerdo, similar a la arquitectura de los tratados climáticos. Señaló también las cuestiones aún abiertas, especialmente la definición del porcentaje de productos que deberán compartirse en emergencias y las condiciones del futuro anexo sobre acceso y beneficios, que será crucial para dotar al tratado de verdadera eficacia. En su conclusión, Santos advirtió sobre la proliferación de teorías conspirativas que buscan debilitar el multilateralismo y desacreditar la cooperación sanitaria global, y defendió la necesidad de apoyar este tratado para proteger a la humanidad frente a futuras epidemias, fortalecer las instituciones internacionales y cerrar las brechas de equidad que la COVID-19 volvió a poner en evidencia.
Un acuerdo imperfecto pero histórico
Por otra parte, el director general de Salud Pública y Equidad de Salud del Ministerio de Sanidad de España, Pedro Gullón, analizó el contexto global en el que se ha desarrollado la negociación del Acuerdo Internacional sobre Pandemias, marcado por un deterioro sin precedentes del multilateralismo y por los ataques directos a las instituciones internacionales, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Explicó que “estas tensiones no son nuevas, pero sí se han agravado, erosionando la confianza en organismos como la OMS y dificultando enormemente la reforma del Reglamento Sanitario Internacional y las conversaciones sobre el propio tratado de pandemias”. Subrayó la gravedad de la retirada estadounidense de la OMS, tanto por la pérdida de financiación —con impactos potenciales sobre millones de vidas— como por el vacío político que ha dejado en los principales espacios de gobernanza sanitaria mundial. A ello se añade, advirtió, la creación de mecanismos paralelos de acuerdos bilaterales impulsados por EE. UU., que fragmentan aún más la respuesta global y ponen en riesgo la coherencia de la arquitectura de salud internacional.
Asimismo, Gullón describió las profundas divisiones entre el norte y el sur global, centradas en cuestiones como la transferencia de tecnología o las capacidades de vigilancia y preparación. Celebró que, pese a posturas muy enfrentadas, se alcanzara un texto de consenso —imperfecto, pero viable— que constituye un avance histórico comparable a otros grandes tratados internacionales en salud. Reivindicó el papel de España como país puente entre bloques, especialmente en los momentos de mayor tensión entre la Unión Africana y la Unión Europea, aunque reconoció las limitaciones derivadas de la cesión de competencias a la propia UE, cuyo posicionamiento no siempre refleja la visión de todos los Estados miembros. Finalmente, explicó qué supone el acuerdo para España y detalló el esfuerzo nacional para reforzar la preparación ante futuras emergencias: desde el nuevo plan de preparación y respuesta, la Agencia Estatal de Salud Pública y el sistema de vigilancia reforzado, hasta la creación de reservas estratégicas y mecanismos de producción y adquisición rápida de vacunas y contramedidas. “Nadie está a salvo si no lo estamos todos”, concluyó.
La preparación real no depende de índices, sino de liderazgo, coordinación y confianza social
Helena Legido-Quigley comenzó explicando su papel en el Panel Independiente que impulsó la recomendación de crear un Tratado Internacional de Pandemias, un grupo promovido por el propio director general de la Organización Mundial de la Salud y formado por figuras de máximo nivel internacional. Ella dirigió el equipo de investigación que apoyaba a este panel, compuesto por unas 80 personas y encargado de recopilar evidencia en 28 países. Recordó el impacto de aquellas recomendaciones y cómo fueron respaldadas públicamente por líderes como Angela Merkel, António Guterres o la administración estadounidense, aunque reconoció la frustración posterior al comprobar que muchos gobiernos adoptaron las medidas de forma fragmentada y no como el paquete integral planteado. Aun así, destacó que el tratado finalmente aprobado y algunos mecanismos de financiación suponen avances importantes, aunque aún distantes de lo ideal.
Tras esa experiencia, Legido-Quigley explicó que se involucró en un nuevo proyecto que consistía en desarrollar un marco innovador de monitorización de pandemias que corrija las deficiencias de los indicadores existentes —como el Global Health Security Index— que situaban como mejor preparados a países cuyo desempeño real durante la COVID-19 demostró lo contrario. A partir del trabajo de campo con poblaciones vulnerables en 20 países, incluido España, busca identificar vulnerabilidades reales y construir sistemas de observación más ajustados.
En este sentido expuso los aprendizajes globales que su investigación ha identificado sobre qué funcionó y qué no durante la pandemia. Subrayó que los factores decisivos no fueron meramente técnicos, sino el liderazgo basado en evidencia, la coordinación multisectorial, la fortaleza de los sistemas de salud, la inversión en salud pública y la capacidad de los países para movilizar estructuras de emergencia con rapidez. Reivindicó también la importancia de la comunicación clara, honesta y sostenida por figuras de confianza, un elemento que distinguió a países con respuestas más eficaces. Por último, expuso el trabajo en curso de su comisión: la elaboración de escenarios futuros ante distintos modelos posibles de multilateralismo, el análisis comparado de estrategias nacionales emergentes —como el modelo modular de Singapur o el ejercicio “Pegasus” en Reino Unido— y la necesidad de reforzar conexiones bilaterales entre países para asegurar cooperación real en tiempos de crisis. Con más de 200 investigadores implicados y tres años de trabajo, señaló que su objetivo final es ofrecer a los gobiernos un marco sólido, realista y basado en evidencia para prepararse de forma efectiva ante las pandemias que, inevitablemente, volverán a llegar.
Se necesita un nuevo marco normativo que equilibre libertad, seguridad y eficacia ante futuras pandemias
El magistrado del tribunal Constitucional, César Tolosa, centró su intervención en analizar los instrumentos jurídicos con los que contaba España cuando estalló la pandemia de la COVID-19 y en evaluar su suficiencia para afrontar una emergencia sanitaria sin precedentes en la historia constitucional reciente. Subrayó que nunca antes, desde 1978, se habían aplicado restricciones tan intensas sobre derechos fundamentales, lo que exigía disponer de un marco normativo claro, seguro y proporcionado. Explicó que en aquel momento coexistían dos vías: la legislación de excepción —fundamentalmente la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio— y la legislación sanitaria de emergencia —encabezada por la Ley de 1986 de medidas especiales en salud pública, complementada por otras normas sanitarias—, pero ambas demostraron ser insuficientes. La aplicación de estas herramientas -advirtió- provocó una elevada judicialización, por la indeterminación de conceptos, la falta de procedimientos definidos y la ausencia de un catálogo claro de medidas que permitiera actuar con eficacia sin poner en riesgo los derechos fundamentales.
Tolosa defendió que la pandemia obligó a reabrir un debate histórico: el equilibrio entre libertad y seguridad, que solo puede resolverse —dijo— mediante el principio de proporcionalidad y un marco legal robusto que proteja tanto la salud colectiva como las garantías constitucionales. Señaló que otros países, como Alemania o Reino Unido, reaccionaron de inmediato reformando su legislación, mientras que España sigue arrastrando carencias estructurales. Aun reconociendo avances recientes, como la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública o la futura Agencia Estatal de Salud Pública, alertó de que siguen sin resolverse problemas esenciales: la necesidad de una ley orgánica clara para regular las restricciones en emergencias sanitarias, la revisión de la Ley de Salud Pública de 2011 —insuficientemente desarrollada— y la conveniencia de repensar el funcionamiento del Consejo Interterritorial y la coordinación entre administraciones. En sus conclusiones, reclamó una reforma legislativa profunda que proporcione seguridad jurídica, precisión en las medidas, procedimientos definidos y una actualización real del marco de emergencia sanitaria, para evitar repetir las incertidumbres normativas vividas en la COVID-19.