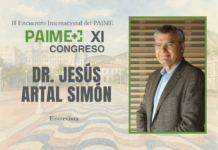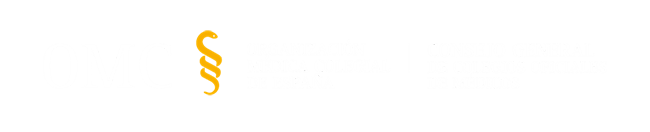Ariadna Pérez, psicóloga de Médicos Sin Fronteras en Kenia y especialista en salud mental infantil en contextos de catástrofe, participará en el V Congreso de Cooperación Internacional (6 y 7 de noviembre, San Sebastián). Conversamos con ella sobre su trabajo en terreno y el papel de la Psicología en la atención a niños y adolescentes en estos escenarios.
¿Qué necesidades psicológicas específicas presentan los niños y adolescentes en contextos de catástrofes o conflictos?
En estos contextos, los niños suelen presentar miedo de salir, a la oscuridad, a separarse de su familia o a los sonidos fuertes. También se observa irritabilidad, berrinches y conductas desafiantes o disruptivas. Muchos muestran regresión en su comportamiento, como orinarse encima, hablar como bebés o chuparse el dedo. Otros sienten culpa, se aíslan, tienen pesadillas o son incapaces de expresar emociones; algunos desarrollan mutismo o tartamudez. Es común ver tristeza, pérdida de interés por el juego, dolores físicos constantes y poca concentración.
¿Cómo se coordinan los equipos de salud física y mental para brindar atención integral en estos escenarios?
La mayoría de las familias reconocen primero los síntomas físicos y optan por acercarse al servicio médico. Una vez que el médico revisa y descarta correlación con algún padecimiento físico, brinda psicoeducación breve y llama al equipo de salud mental para que puedan ofrecer apoyo a la familia.
Los médicos deben estar sensibilizados con el tema y explicar cómo ciertos malestares no están ligados a algo físico sino a lo emocional.
Los equipos deben estar en el mismo lugar de atención para brindar apoyo integral de manera inmediata y fluida.
¿Qué metodologías se utilizan para trabajar salud mental infantil en situaciones de trauma severo?
La entrada a cualquier niño es el juego; jugando entramos a su mundo, a sus experiencias y a su forma de ver lo que ha vivido.
Existen dos métodos que cuentan con fundamentos metodológicos de eficacia para trabajar con trauma: Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR).
Las intervenciones cognitivo-conductuales son las que mejor se adaptan a los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) en ambientes humanitarios, donde lo más probable es que se tenga una única sesión: técnicas de relajación, resolución de problemas, juego de roles, anclaje con pulseras.
¿Cómo se abordan las diferencias culturales en la percepción del trauma o el sufrimiento emocional infantil?
La forma de ver y expresar el dolor varía en cada cultura. Por ejemplo, existen muchas culturas donde a los niños (hombres) se les enseña que no pueden llorar ni expresar dolor, pues se espera que sean “fuertes”, y a las niñas se les refiere como “sentimentales”, por lo que sus síntomas suelen ser minimizados.
También he estado en lugares donde no se le da valor al sufrimiento emocional infantil, pues se refieren a los niños como incapaces de notar lo que está pasando a su alrededor, y creen que para los niños todo es juego, cuando en realidad el juego es un mecanismo de afrontamiento ante lo que están viviendo o sintiendo.
Por eso es importante primero entender cómo culturalmente se percibe el dolor y la tristeza, cómo se les llama y cómo se les reconoce, para después adaptar el apoyo que se brindará.
Es importante reconocer que no vas a cambiar las formas ni los nombres que se le dan a las emociones o comportamientos, solo acompañar y brindar más información si es necesario.
¿Cuál es el rol de las familias en los procesos de atención y recuperación de los menores?
Las familias son los ojos ante la situación existente y pueden explicar lo que está sucediendo. También son el canal, ya que la situación del menor está directamente conectada con la situación familiar, por lo que su involucramiento —e incluso su propio tratamiento— es fundamental. Además, representan el soporte principal para generar cambios e impulsar técnicas de apoyo y mecanismos de afrontamiento.
¿Qué barreras (estigma, recursos, acceso) dificultan el trabajo en salud mental con población infantil y adolescente en contextos humanitarios?
En cuanto al acceso, muchas veces no existen servicios especializados para población infantil y juvenil: en la mayoría de los casos solo hay espacios seguros donde los niños pueden jugar, pero no reciben atención psicológica especializada. También hay poca apertura de las familias y escaso entendimiento sobre salud mental. A nivel de recursos, falta capacitación del personal en atención a NNA y hay poco acceso a materiales. El estigma es otro gran obstáculo: persisten ideas como ‘los niños no sienten ni entienden, solo juegan’, ‘mejor no le explico lo que pasa porque está muy chiquito’, ‘los niños son sentimentales por naturaleza’ o ‘tienen que ser fuertes’. Incluso las expectativas de los padres pueden ser una barrera, ya que muchos creen que con unas cuantas sesiones los niños comenzarán a comportarse como ellos desean
¿Hay algún caso que te haya marcado especialmente?
Recuerdo en particular el caso de un niño de alrededor 10 años en la ruta migratoria llegando a Panamá al haber transitado la selva del Darién. El pequeño fue traído por su madre al servicio médico reportando que tenía falta de aire y sensación de desmayo, y no existe ningún antecedente de enfermedad respiratoria. Es revisado por colegas médicos y descartan que el cuadro haga referencia a alguna situación física, por lo que es referido a SM.
En atención con la madre y el niño, ella se muestra muy reticente y refiere que el niño está bien mentalmente, se brinda una pequeña psicoeducación para explicar la posible relación entre los síntomas y algo vivido, y en eso la mamá suelta algunas lágrimas y refiere: “Solo tenemos que llegar (referencia a USA) y él tiene que ser fuerte hasta allá, pero si quieres hablar con él”, dijo. Recuerdo claramente estas palabras y como marcaban la expresión del niño en su intento de ser fuerte y el cuerpo gritando por ayuda. La madre salió del consultorio, y por los siguientes 30 minutos me quedé con el menor.
Mi trabajo era claro, crear un espacio de posible desahogo si el menor deseaba y enseñar una técnica para manejar los síntomas durante el trayecto que faltaba por recorrer. El niño presentaba ataques de pánico severos debido a una experiencia vivida dentro la selva (ver a un niño caer de un barranco con su papá y morir, aunado a gritos y lamentos de muchos otros), el niño tenía un gran miedo de ser él o su familia los próximos en morir, pero tenía que aguantarlo adentro, ser “fuerte” y continuar, sin embargo, su cuerpo se ahogaba por dentro.
Este caso me marcó porque deja ver la gran vulnerabilidad y sufrimiento que viven los NNA en contextos de conflictos o catástrofes, no solo por experiencias traumáticas sino por la presión sociocultural a los que muchos son expuestos.
V Congreso de Cooperación Internacional de la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI)
Este Congreso se presenta como una cita imprescindible para profesionales de la Medicina, la cooperación y la acción humanitaria, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los principales retos que afectan a la salud infantil y juvenil en contextos de vulnerabilidad. La infancia y la adolescencia, como ejes centrales de las políticas de desarrollo y cooperación, ocuparán un papel protagonista en las ponencias, mesas de debate y talleres.